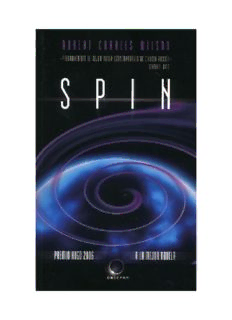
Spin PDF
Preview Spin
Spin Charles Wilson Robert Título: Spin Autor: Charles Wilson Robert Título original: Spin Traductor: Xavier Riesco Editorial: Omicron ISBN: 9788496938038 Reseña: Tres adolescentes, los gemelos Diane y Jason Lawton y su mejor amigo, Tyler Dupree, contemplan las estrellas cuando, de repente, éstas se apagan. Ha nacido el Spin, un peculiar escudo alrededor del planeta, de origen y objetivo desconocidos. Spin trata de los extraños años en la vida de este trío, mientras el Universo verá transcurrir tres mil millones de años al otro lado del escudo que resulta ser, también, una discontinuidad temporal creada por fuerzas e ingenieros desconocidos, los misteriosos Hipotéticos. Jason, un genio, invertirá su vida de célibe en una lucha contra el tiempo para descubrir los porqués del Spin, siguiendo primero los dictados de su poderoso padre y enfrentándose a él en momentos crucialess, Tyler se convertirá en médico y será el narrador de la historia gracias a ser el amigo y confidente de Jason, mientras mantiene oculto su amor, nunca correspondido, por Diane, la única que se dejará llevar por el nuevo fanatismo religioso que el Spin desencadena irremediablemente. Aprovechando el tiempo al otro lado del escudo, se terraformará Marte y la llegada posterior de un descendiente de humanos nacido en Marte centrado en las biotecnologías ofrece la posibilidad de entrar en el Cuarto Estado, «una madurez más allá de la madurez», casi una inmortalidad... 9 4 x 10 d. C. Todo el mundo cae, y todos aterrizamos en algún lado. Así que alquilamos una habitación en el tercer piso de un hotel de estilo colonial en Padang, donde pasaríamos desapercibidos durante un tiempo. Novecientos euros por noche nos compraron privacidad y una vista del océano índico desde la terraza. Durante los días despejados, y ésos no escasearon durante los últimos días, podíamos ver la parte más cercana del Arco: una línea vertical del color de las nubes que se alzaba desde el horizonte y desaparecía, todavía en ascenso, en una neblina azul. Por impresionante que pareciera, desde la costa oeste de Sumatra sólo una fracción de toda la estructura era visible. El otro extremo del Arco descendía sobre las cimas submarinas de la cordillera Carpenter, a más de mil kilómetros de distancia, pasando por encima de la fosa de las Mentawai como una diadema nupcial que descansara, puesta hacia arriba, sobre un charco poco profundo. Sobre tierra firme, hubiera ido desde Bombay en la costa este de la India hasta Madras en la costa oeste. O, más o menos, de Nueva York a Chicago. Diane había pasado la mayor parte de la tarde en la terraza, sudando a la sombra de una desteñida sombrilla a rayas. La vista le fascinaba, y me sentía aliviado y agradecido porque así fuera; de que después de todo lo que había ocurrido, aún fuera capaz de encontrar placer en algo así. Me uní a ella al ocaso. La puesta del sol era el mejor momento. Un carguero que bajaba por la costa en dirección al puerto de Teluk Bayur se convirtió en un collar de luces en la oscuridad cercana a la costa, deslizándose sin esfuerzo. El extremo más cercano del Arco brillaba como un clavo rojo y pulido que sujetara el cielo al mar. Observamos cómo la sombra de la Tierra trepaba por la columna mientras se oscurecía la ciudad. Era una tecnología, según la famosa cita, «indistinguible de la magia». ¿Qué otra cosa sino magia permitiría el flujo ininterrumpido de aire y mar desde la bahía de Bengala al océano índico, pero que a su vez transportaría a un navío de superficie a puertos aún más extraños? ¿Qué milagro de la ingeniería permitía a una estructura de un millar de kilómetros de radio sostener su propio peso? ¿De qué estaba hecho, y cómo hacía lo que hacía? Quizá sólo Jason Lawton podría haber respondido a esas preguntas. Pero Jason no estaba con nosotros. Diane se enderezó en la tumbona; su vestido amarillo y su cómicamente amplio sombrero de paja habían quedado reducidos por la oscuridad que se acumulaba a geometrías de sombras. Su piel era clara, tersa, de un color avellana, sus ojos captaron la luz postrera de manera encantadora, pero su expresión seguía siendo de preocupación. Eso no había cambiado. Alzó la vista en mi dirección. -Llevas todo el día inquieto. -Estoy pensando en escribir algo -dije-. Antes de que empiece. Una especie de memorias. -¿Tienes miedo de lo que puedas perder? Pero ese miedo es irracional. No es como si se te fuera a borrar la memoria. No, no me la borraría; pero existía la posibilidad de que quedara borrosa, desenfocada, deformada. Los otros efectos secundarios de la droga eran temporales y soportables, pero la posibilidad de una pérdida de memoria me aterrorizaba. -De todas formas -dijo ella-, las probabilidades están a tu favor. Lo sabes mejor que nadie. Hay un riesgo... pero es sólo un riesgo, y uno muy bajo. Y si le ocurriera a ella, en ese caso puede que entonces fuera una bendición. -Aun así -dije-. Me sentiré mejor si escribo algo. -Si no quieres seguir adelante con esto, no tienes por qué hacerlo. Ya sabrás cuando estés preparado. -No. Quiero hacerlo. -O eso me dije a mí mismo. -Entonces hay que empezar esta noche. -Lo sé. Pero durante las próximas semanas... -Probablemente no tendrás ganas de escribir nada. -A menos que no pueda evitarlo. -La grafomanía era uno de los efectos secundarios potenciales menos alarmantes. -Ya veremos qué opinas cuando te golpee la náusea. -Me dedicó una sonrisa consoladora-. Supongo que todos tenemos algo que tememos dejar atrás. Era un comentario inquietante, y uno en el que no quería pensar. -Mira -dije-, quizá deberíamos empezar a prepararnos. El aire olía a trópico, con un rastro de cloro procedente de la piscina del hotel tres pisos por debajo. Padang era un importante puerto internacional en esos días, lleno de extranjeros: hindúes, filipinos, coreanos e incluso americanos extraviados como Diane y yo, gente que no podía permitirse transporte de lujo y que no estaba cualificada para entrar en los programas de reasentamiento aprobados por la ONU. Era una ciudad vital, pero también a menudo sin ley, especialmente desde que los Nuevos Reformasi[1] habían llegado al poder en Yakarta. Pero el hotel era seguro y las estrellas brillaban con toda su gloria desperdigada. La cima del Arco era el objeto más brillante del cielo, una delicada letra «U» (Único, Unificador) escrita boca abajo por un dios disléxico. Cogí a Diane de la mano mientras contemplábamos cómo se desvanecía. -¿En qué piensas? -me preguntó. -En la última vez que vi las viejas constelaciones. -Virgo, Leo, Sagitario: el léxico de los astrólogos reducido a notas a pie de página en el libro de la historia. -Desde aquí se hubieran visto de manera diferente, ¿no? Éste es el hemisferio sur. Supuse que sí. Entonces, en la plena oscuridad de la noche, volvimos a la habitación. Encendí las luces mientras Diane cerraba las persianas y sacaba la jeringuilla y la ampolla que le había enseñado a usar. Llenó la jeringuilla estéril, frunció el ceño y dio unos golpecitos para eliminar una burbuja. Parecía una profesional, pero le temblaba la mano. Me quité la camisa y me tumbé en la cama. -Tyler... De repente era ella la que tenía reparos. -Nada de echarse atrás -dije-. Sé en lo que me estoy metiendo. Ya lo hemos discutido una docena de veces. Asintió y me frotó el interior del codo con alcohol. Sostenía la jeringuilla en la mano derecha, con la aguja hacia arriba. La pequeña cantidad de fluido en su interior parecía tan inofensiva como el agua. -Eso fue hace mucho tiempo -dijo ella. -¿El qué? -Aquella vez que contemplamos las estrellas. -Me alegra que no lo hayas olvidado. -Claro que no lo he olvidado. Cierra el puño. El dolor fue trivial. Al menos al principio. La Gran Casa Tenía doce años, y los gemelos trece, la noche en que las estrellas desaparecieron del cielo. Era octubre, un par de semanas antes de Halloween, y a los tres nos habían ordenado quedarnos en el sótano de la Casa Lawton, a la que llamábamos la Gran Casa, mientras durara la reunión social sólo para adultos. Estar confinados en el sótano no era ningún tipo de castigo. No para Diane y Jason, que pasaban gran parte de su tiempo allí por gusto; y desde luego no para mí. Su padre había delimitado una estricta frontera entre las zonas de adultos de la casa y las de niños, pero teníamos una plataforma de juegos de última generación, películas en disco e incluso una mesa de billar... y ninguna supervisión adulta excepto una de las camareras, una tal señora Truall, que cada hora o así se escapaba de su tarea de servir canapés y bajaba a informarnos de las novedades de la fiesta. (Un tipo de Hewlett-Packard había conseguido quedar mal ante la mujer de un columnista del Post. Teníamos un senador borracho como una cuba en el estudio). Lo único que nos faltaba, según Jason, era silencio (el sistema de sonido del piso de arriba atronaba con música de baile que nos llegaba atravesando el techo como el latido del corazón de un ogro) y poder ver el cielo. Silencio y ver el cielo: Jase, como era típico en él, había decidido que quería ambas cosas. Diane y Jason habían nacido con minutos de diferencia pero eran obviamente más bien hermanos que gemelos idénticos; nadie excepto su madre los llamaba gemelos. Jason solía decir que eran el resultado de «espermatozoides dipolares que penetraron en óvulos con cargas opuestas». Diane, cuyo IQ era casi tan impresionante como el de su hermano, pero que mantenía su vocabulario atado con una correa más corta, hacía la comparación de «prisioneros diferentes que escaparon de la misma celda».[2] Ambos me hacían sentirme intimidado. Jason, a los trece años, no sólo era tan listo que daba miedo sino que además estaba en buena forma física: no era especialmente musculoso, pero sí vigoroso y solía ganar en las carreras y en los deportes de competición. Medía ya casi metro ochenta en aquel entonces, era flacucho y su rostro desgarbado se veía redimido por una sonrisa torcida pero genuina. Su cabello, en aquellos días, era rubio y estropajoso. Diane medía unos doce centímetros menos que él, rechoncha sólo si se la comparaba con su hermano, y de piel más oscura. Su complexión era clara exceptuando las pecas que rodeaban sus ojos y le daban un aspecto de máscara: «Mi antifaz de mapache», solía decir. Lo que más me gustaba de Diane, y yo ya había llegado a una edad en la que esos detalles cobraban una importancia pobremente comprendida pero innegable, era su sonrisa. Rara vez sonreía, pero cuando lo hacía era espectacular. Estaba convencida de que sus dientes eran demasiado prominentes (y estaba equivocada), y había tomado el hábito de cubrirse la boca cuando se reía. Me gustaba hacerla reír, pero era su sonrisa lo que anhelaba en secreto. La semana pasada, el padre de Jason le había regalado unos caros binoculares de astronomía. Había estado jugueteando con ellos durante toda la tarde, mirando el póster de viaje que había encima de la tele, fingiendo ver Cancún desde las afueras de Washington, hasta que al final se levantó y dijo: -Tenemos que salir a ver el cielo. -No -dijo Diane al instante-. Ahí fuera hace frío. -Pero está despejado. Es la primera noche despejada de esta semana. Y sólo hace un poco de fresco. -Esta mañana había hielo en el césped. -Escarcha -contraatacó Jason. -Es más de medianoche. -Es viernes por la noche. -Se supone que no podemos salir del sótano. -Se supone que no debemos perturbar la fiesta. Nadie dijo nada acerca de salir al exterior. Nadie nos verá, si lo que pasa es que tienes miedo de que nos pillen. -No tengo miedo de que nos pillen. -Y entonces, ¿de qué tienes miedo? -De que se me congelen los pies mientras te escucho parlotear. Jason se volvió hacia mí. -¿Y tú qué, Tyler? ¿Quieres venir a ver el cielo? Para mi pesar, los gemelos a menudo me pedían que arbitrara sus discusiones. Era una posición en la que saldría perdiendo hiciera lo que hiciera. Si me alineaba con Jason, me pondría en contra de Diane; pero si me ponía de parte de Diane demasiado a menudo, entonces parecería... bueno, parecería obvio. Así que le dije: -Pues no sé, Jase, fuera hace bastante frío... Fue Diane la que me permitió salirme de la trampa. Me puso una mano en el hombro y me dijo: -No te preocupes. Supongo que un poco de aire fresco será mejor que tener que escuchar sus quejas. Así que cogimos nuestras chaquetas del pasillo del sótano y salimos por la puerta de atrás. La Gran Casa no era tan grandiosa como implicaba el nombre que le habíamos puesto, pero era más grande que el hogar medio en este barrio de clase media-alta y tenía una parcela de terreno mayor que las demás. Una gran extensión ondulante de césped bien cuidado daba a un grupo de pinos silvestres que bordeaban un arroyo algo contaminado. Jason escogió un lugar para mirar las estrellas a medio camino entre la casa y el pinar. Octubre había sido agradable hasta ayer, cuando un frente frío había acabado con el veranillo de San Juan. Diane se abrazó las costillas y tiritó ostensiblemente, pero sólo para castigar a Jason. El aire nocturno era simplemente fresco, no helado. El cielo estaba cristalino y la hierba relativamente seca, aunque posiblemente de madrugada volvería a helar. No había luna ni rastro de nubes. La Gran Casa estaba iluminada como un barco fluvial del Misisipi y proyectaba su feroz luminiscencia amarillenta por todo el césped, pero sabíamos por experiencia que en noches como ésa, si te ponías en la sombra de un árbol, desaparecías de la vista como si hubieras caído en un agujero negro. Jason se tumbó de espaldas y apuntó sus binoculares al cielo estrellado. Me senté con las piernas cruzadas junto a Diane y observé cómo sacaba del bolsillo de su chaqueta un cigarrillo, que probablemente le había robado a su madre (Carol Lawton, cardióloga y supuestamente exfumadora, guardaba en secreto cajetillas de cigarrillos en su cómoda, su escritorio y en un cajón de la cocina. Mi madre me lo había contado). Se llevó el cigarrillo a los labios y lo encendió con un mechero traslúcido; momentáneamente, la llama fue lo más brillante en la noche; y exhaló una vaharada de humo que remolineó vigorosamente en la oscuridad. Me pilló observándola. -¿Quieres una calada?
Description: