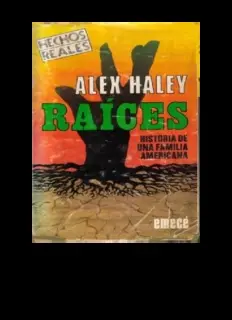Table Of ContentRaíces
Alex Haley
Raíces Alex Haley
2
Raíces Alex Haley
Traducción ROLANDO COSTA PICAZO
EMECE EDITORES
Título original inglés ROOTS
Copyright (c) 1976 by Alex Haley
by arrangement with Paul R. Reynolds,
Inc. New York
Diseño de tapa JORGE ANÍBAL ACUÑA
IMPRESO EN ARGENTINA – PRINTED IN ARGENTINA
Queda hecho el depósito que previene la ley número 11.723 (c) EMECÉ EDITORES, S. A. – Buenos
Aires, 1978
BUENOS AIRES, ABRIL DE 1978
2a IMPRESIÓN EN OFFSET: 20.OOO, EJEMPLARES
Editor: EMECÉ EDITORES, S. A. – ALSINA 2062, Bs. As.
Impresor: COMPAÑÍA IMPRESORA ARGENTINA, S. A. – ALSINA 2049, Bs, As.
Distribuidor: EMECÉ DISTRIBUIDORA S.A.C.I.F, y M. ALSINA 2062, Bs, As.
46.028
3
Raíces Alex Haley
DDEEDDIICCAATTOORRIIAA
No fue parte de un plan dedicar doce años a investigar documentos
para escribir Raíces.
Es una casualidad que se publique
en el año del Bicentenario de los Estados Unidos.
Por eso dedico este libro
como regalo de cumpleaños,
a mi país, en el cual se desarrolló la mayor parte de Raices.
RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS
Tengo una deuda tan profunda de gratitud con tantas personas que me ayudaron a escribir Raíces,
que para enumerarlas a todas se necesitarían muchas páginas. Las siguientes personas son preeminentes:
George Sims, mi amigo de toda la vida, desde nuestra infancia en Henning, estado de Tennessee. es
un gran investigador que viajó conmigo muchas veces, compartiendo aventuras físicas y emocionales. Su
metódico rastrillaje de cientos de volúmenes y otras clases de documentos, especialmente en la Biblioteca
del Congreso de los Estados Unidos y en los Archivos Nacionales, me proporcionó gran parte de los
materiales históricos y culturales que he utilizado para la vida de mis personajes.
Murray Fisher, mi editor durante años en "Playboy", me brindo su experiencia clínica, ayudándome a
estructurar este libro entre un laberinto aparentemente intransitable de material de documentación. Primero
establecimos la división en capítulos y luego desarrollamos la línea argumental, que luego él revisó. Por
último, en la etapa apremiante, cuando había que dar una forma definitiva al libro, él llegó a bosquejar
algunas escenas, y fue su brillante pluma la que corrigió y comprimió la gran extensión del libro.
La sección africana de este libro, existe en su forma detallada sólo porque en un momento crucial la
señora de Dewitt Wallace y los editores del "Reader's Digest" supieron compartir y apoyar mi anhelo
ferviente de explorar la posibilidad de documentar en su origen africano la atesorada historia de mi familia.
Este libro tampoco existiría en su forma definitiva, sin la ayuda de docenas de abnegados
bibliotecarios y archivistas de cincuenta y siete depósitos de informaciones en tres continentes. Descubrí
que un bibliotecario o archivista se contagia del fervor de investigación de uno, y llega a transformarse en un
detective que ayuda en la búsqueda.
Tengo una gran deuda con Paul R. Reynolds, decano de agentes literarios –y el honor de ser uno de
sus clientes– y con Lisa Drew y Ken McCormick, editores principales de Doubleday. Todos ellos han
compartido y socorrido pacientemente mis frustraciones en todos estos años que me llevó Raíces.
Finalmente, reconozco mí inmensa deuda a los griots de África. Hoy se dice, con exactitud, que
cuando muere un gríot es como si se quemara una biblioteca. Los griots simbolizan el hecho de que la
herencia humana se remonta a un lugar, y a un tiempo, en que no existía la escritura. Por eso, los
recuerdos de los ancianos constituyeron el único vehículo para la trasmisión de las primeras historias de la
humanidad... para que todos nosotros sepamos quiénes somos.
4
Raíces Alex Haley
CCAAPPIITTUULLOO 11
A comienzos de la primavera de 1750, en la aldea de Juffure, a cuatro días, río arriba, de la costa de
Gambia, África Occidental, nació un varón, hijo de Omoro y Binta Kinte. Hizo fuerza para salir del cuerpo
joven y vigoroso de Binta. Era negro como ella, y por su cuerpo resbaladizo le chorreaba la sangre de su
madre. Lloraba con todas sus ganas. Las dos arrugadas parteras, la vieja Nyo Boto y Yaisa, abuela de la
criatura, se echaron a reír de alegría al ver que era un varón. Según sus antepasados, el primogénito varón
presagiaba la bendición especial de Alá, no sólo para sus padres sino también para la familia de los padres.
Además, se sabía con orgullo que el nombre Kinte sería perpetuado y distinguido.
Era la hora anterior al primer canto de los gallos, y junto con la charla de Nyo Boto y de Yaisa, el
primer sonido que escuchó el niño fue el débil y rítmico bomp bomp bomp que hacían los morteros de
madera en los que Ias otras mujeres de la aldea machacaban el cereal para preparar el desayuno
tradicional de kouskous, con carne y verduras, que cocinaban en calderos de barro sobre un fuego hecho
entre tres piedras.
El tenue humo azul, acre y agradable, ondeaba sobre la pequeña aldea polvorienta de chozas
redondas de barro mientras Kajali Demba, el alimano de la aldea, empezaba a llamar a los hombres para la
primera de las cinco plegarias diarias que se ofrecían a Alá desde tiempo inmemorial. Los hombres saltaron
de sus camas de caña de bambú y cueros curtidos, se pusieron sus túnicas de algodón basto, y se
alinearon rápidamente en el lugar dedicado a las plegarias, donde el alimano dirigía la oración: –Allahú
Akbar! Ashadu an lailahai–lala!–, (Dios es grande. Atestiguo que hay un solo Dios). Fue después de la
plegaria, cuando los hombres regresaban a sus chozas para desayunar, que Omoro corrió, excitado y
sonriente, para darles la noticia del nacimiento de su primogénito. Todos los hombres, al felicitarlo,
repitieron las profecías de buena fortuna.
De regreso en la choza, los hombres recibieron una calabaza llena de cereal cocinado de manos de
sus esposas. Luego las mujeres regresaron a la cocina, en la parte posterior de la choza, para alimentar a
sus hijos, y por último desayunaron ellas. Al terminar de comer, los hombres recogieron las pequeñas
azadas, de mango curvo, cuyas hojas de madera habían sido envainadas de metal por el herrero de la
aldea, y partieron a su trabajo, que consistía en preparar la tierra para sembrar maní, kouskous y algodón,
cultivos primarios de los hombres (el arroz era el de las mujeres) en ese cálido y exuberante terreno de
sabanas en Gambia.
Según la costumbre ancestral, durante los siete días siguientes, Omoro debía dedicarse seriamente a
una sola tarea: la selección de un nombre para su hijo. Tendría que ser un nombre rico en historia y en
promesas, pues la gente de su tribu –los mandingas– creía que un niño llegaría a tener siete de las
características de la persona o cosa cuyo nombre tomaba.
Durante esta semana de meditación, en nombre suyo y de Binta, Omoro visitó todos los hogares de
Juffure para invitar a las familias a la ceremonia en que se le pondría el nombre a su hijo y que
tradicionalmente debía tener lugar en su octavo día de vida. Ese día, igual que su padre y su abuelo, el
nuevo hijo se convertiría en miembro de la tribu.
Cuando llegó el octavo día, los habitantes de la aldea se reunieron a la mañana temprano frente a la
choza de Omoro y Binta. Las mujeres de ambas familias, llevaban sobre la cabeza, recipientes hechos de
calabazas ahuecadas llenos de leche agria y tortas dulces de arroz machacado y miel. Karamo Silla, el
jaliba de la aldea, estaba presente con sus tambores tan–tang. También estaban presentes el alimano, y
Brima Cesay, el arafang, que algún día sería el maestro del niño, y los dos hermanos de Omoro, Janneh y
Saloum, que habían venido desde lejos para presenciar la ceremonia, al enterarse del nacimiento de su
sobrino por los mensajes trasmitidos por tambor. Binta sostenía orgullosamente en sus brazos al infante
mientras le afeitaban un poco del pelo nuevo. Todas las mujeres exclamaron al ver qué bien formado era el
bebé, pero pronto se callaron al oír que el jaliba empezaba a tocar los tambores. El alimano rezó una
oración bendiciendo las calabazas llenas de leche agria y tortas munko, y mientras rezaba, los invitados
tocaban el borde de la calabaza con la mano derecha en señal de respeto por la comida. Luego el alimano
se volvió para orar por el infante, rogándole a Alá" que le concediera larga vida, éxito para su familia, su
tribu y su aldea, a quienes les debía traer buen nombre, orgullo y muchos hijos, y finalmeme fortaleza y
espíritu para merecer honor y honrar el nombre que estaba a punto de recibir.
Omoro caminó luego frente a la gente reunida de la aldea. Colocándose junto a su mujer levantó el
niño y, mientras todos observaban, susurró tres veces el nombre que había elegido para su hijo en el oído
5
Raíces Alex Haley
de éste. Era la primera vez que se pronunciaba el nombre del niño, porque la gente de Omoro creía que el
primero en enterarse de su nombre debía ser el destinatario del mismo.
El tambor tan–tang volvió a oírse, y esta vez Omoro susurró el nombre en el oído de Binta, que sonrió
con orgullo y con placer. Luego Omoro le susurró el nombre al arafang, que estaba parado frente a los
habitantes de la aldea.
– ¡El primer hijo de Omoro y Binta Kinte se llama Kunta! –gritó Brima Cesay.
Como todos sabían, era el nombre del medio del difunto abuelo del niño, Kairaba Kunta Kinte, que
había llegado a Gambia desde su Mauritania natal. Había salvado a la gente de Juffure de morirse de
hambre, se había casado con la abuela Yaisa, y posteriormente servido honorablemente a Juffure, hasta su
muerte, como hombre sagrado de la aldea.
Uno por uno, el arafang recitó los nombres de los antepasados mauritanos del viejo Kairaba Kinte.
Los nombres, que eran muchos, y grandes, se remontaban a más de doscientas lluvias. Luego el jaliba hizo
sonar su tan–tang y toda la gente manifestó su admiracion y respeto por linaje tan distinguido.
Esa octava noche, bajo la luna y las estrellas, solo con su lujo, Omoro completó el ritual del
nombramiento. Llevando al pequeño Kunta entre sus fuertes brazos, caminó hasta el borde de la aldea,
levantó al bebé con la cara vuelta hacia el cielo y dijo en voz baja: –Fend kiling dorong leh warrata ka iteh
tee. (Observa lo único que es más grande que tú).
CCAAPPIITTUULLOO 22
Era la estación de la siembra, y pronto llegarían las lluvias. En todo el terreno arable los hombres de
Juffure habían apilado montones de hierba seca a los que luego les prendieron fuego para que la brisa, al
desparramar las cenizas, enriqueciera el suelo. En los arrozales las mujeres ya habían empezado a plantar
los verdes tallos en el barro.
Mientras Binta se recuperaba del parto, la abuela Yaisa se había encargado de cuidarle la porción del
arrozal que le correspondía, pero ahora Binta ya estaba lista para recomenzar las tareas. Llevando a Kunta
en un arnés de algodón sobre la espalda, Binta fue caminando con las otras mujeres hasta las piraguas que
estaban en las márgenes del bolong, el riacho de la aldea, uno de los muchos canales tributarios del río
Gambia, conocido como Kamby Bolongo. Algunas de las mujeres, entre ellas su amiga Jankay Touray,
llevaban también a sus recién nacidos y balanceaban bultos sobre la cabeza. Cada piragua llevaba a cinco
o seis mujeres que empuñaban con fuerza los remos cortos y anchos. Empezaron ahora a deslizarse por el
bolong. Cada vez que Binta se inclinaba para hundir el remo, sentía la mullida tibieza de Kunta en la
espalda.
El aire olía a la fragancia fuerte y almizclera de los mangles que se confundía con los perfumes de las
otras plantas y árboles que crecían en profusión a ambos lados del bolong. Numerosas familias de
mandriles se despertaron de su sueño, alarmadas por las canoas, y empezaron a bramar, saltando de aquí
para allá mientras sacudían las frondas de palmeras. Los cerdos salvajes gruñían y resoplaban, corriendo a
esconderse entre las hierbas y los arbustos. Miles de pelícanos, cigüeñas, airones, garzas, espátulas y
otras aves zancudas que cubrían las márgenes fangosas, interrumpieron el desayuno para observar
nerviosamente el paso de las piraguas. Algunas de las aves más pequeñas –palomas torcazas, rascones,
alciones– levantaron vuelo, trazando círculos mientras proferían gritos agudos hasta que terminaron de
pasar los intrusos.
A medida que las piraguas avanzaban como flechas por el agua, cardúmenes de peces pequeños
saltaban, todos a la vez, ejecutaban una danza de plata, y volvían a hundirse con un salpicón. Persiguiendo
a las mojarritas con tanta voracidad que a veces saltaban adentro de las canoas, iban peces grandes y
feroces que las mujeres mataban con los remos y guardaban para una suculenta cena. Pero esa mañana
las mojarritas nadaban alrededor de las piraguas sin que nada las perturbara.
El serpenteante bolong llevó a las mujeres, después de un codo, a un afluente más ancho, y al ser
avistadas, el aletear de miles de pájaros marinos llenó el cielo con todos los colores del arcoiris. Mientras
las mujeres seguían remando, la superficie del agua, oscurecida por las aves que trazaban surcos sobre
ellas con las batientes alas. se llenó de plumas.
Mientras se aproximaban a los golfos pantanosos en los que generaciones de mujeres de Juffure
habían cultivado cosechas de arroz, las canoas atravesaron nubes de mosquitos y luego una tras otra
entraron con cuidado en zonas señaladas por plantas enmarañadas. Las plantas limitaban e identificaban la
parcela que correspondía a cada mujer. En ellas ya se veían los brotes verde esmeralda de arroz que se
levantaban hasta un palmo de altura por encima de la superficie del agua.
6
Raíces Alex Haley
Como el tamaño de cada parcela era decidido anualmente por el Consejo de Ancianos de Juffure, de
acuerdo con la cantidad de bocas que cada mujer tenía que alimentar, la parcela de Binta era aún pequeña.
Bajó con mucho cuidado de la canoa con su bebé, balanceándose, y después de dar unos pasos se detuvo,
mirando con sorpresa y deleite una diminuta choza de bambú, con techo de paja tejida, que se levantaba
del agua sobre soportes. Mientras ella tenía los dolores del parto, Omoro había ido a su parcela y la había
construido como refugio para su hijo. Como era típico de los hombres, no le había dicho nada a ella. Binta
dio de mamar al niño, lo acomodó en el refugio, se cambió de ropa, poniéndose la de trabajo, que había
llevado en el atado sobre la cabeza y se metió en el agua para empezar a trabajar. Inclinándose sobre el
agua, casi doblada en dos, empezo a arrancar las malezas que de lo contrario secarian el arroz. Cada vez
que Kunta lloraba, Binta se dirigía a él, chorreando agua. y volvia a amamantarlo a la sombra de la choza.
El pequeño Kunta gozaba día a día de la ternura de su madre. De regreso en la choza, todas las
noches, después de cocinar y darle de comer a Omoro, Binta suavizaba la piel del bebé untándola de la
cabeza a los pies con manteca de shea, y luego, con mucha frecuencia, solía llevarlo orgullosamente a
través de la aldea hasta la choza de la abuela Yaisa, que mimaba y besaba al niño. Ambas hacían gritar de
irritación al pequeño Kunta con las repetidas presiones que ejercían sobre su cabecita, la nariz, orejas y
labios, para que tomaran la forma correcta.
Algunas veces Omoro le quitaba el bebé a las mujeres y llevaba al fardito de ropa a su propia choza
(los maridos residían aparte de sus esposas) donde permitía que el niño explorara con la vista y con los
dedos los atractivos objetos colocados en la cabecera de la cama de Omoro, y que tenían por fin alejar a los
malos espíritus. Todas las cosas coloridas intrigaban al pequeño Kunta, especialmente la bolsa de cazador
de su padre, hecha de plumas, ahora casi enteramente cubierta por caparazones de moluscos, que
representaban los animales que Omoro había llevado personalmente para que se alimentaran los
habitantes de la aldea. A Kunta también le encantaba el arco largo y combado, y el carcaj con flechas que
colgaba cerca. Omoro sonreía cada vez que la diminuta manita se extendía para acariciar la lanza oscura y
delgada cuyo mango estaba lustroso de tanto uso. Dejaba que Kunta tocara todo excepto la estera de
plegarias, que era sagrada para su dueño. Cuando estaban solos en la choza, Omoro le hablaba a Kunta de
las acciones valerosas que llevaría a cabo cuando creciera.
Por último devolvía a su hijo a la choza de Binta para que le diera de comer. Kunta se sentía feliz casi
todo el tiempo, estuviera donde estuviese, y siempre se quedaba dormido cuando Binta lo mecía sobre la
falda o lo acostaba sobre la cama de ella y le cantaba una canción de cuna, como:
Hijo mío, sonriente,
Que llevas el nombre de un noble antepasado.
Gran cazador o guerrero
Serás algún día,
Lo que llenará de orgullo a tu papá.
Pero yo siempre te recordaré así.
Aunque Binta amaba mucho a su bebé y a su esposo, sentía una gran ansiedad porque, según una
costumbre muy antigua, los maridos musulmanes, a menudo elegían otra mujer y se casaban con ella
mientras la primera mujer amamantaba a su hijo. Hasta ese momento Omoro no se había vuelto a casar, y
como Binta no quería que sintiera la tentación de hacerlo, no veía las horas de que Kunta empezara a
caminar, porque en ese momento dejaría de amamantarlo.
Así que Binta se apresuró a ayudarlo cuando Kunta, a las trece lunas, empezó a dar los primeros
pasos vacilantes. Al poco tiempo empezó a hacer pininos sin que lo ayudara nadie. Binta se sintió aliviada, y
Omoro orgulloso, cuando Kunta, al llorar por la comida, recibió, en lugar del pecho, un buen chirlo y una
calabaza llena de leche de vaca.
CCAAPPIITTUULLOO 33
Habían pasado tres lluvias, y estaban en la estación de carestía, cuando la provisión de cereales
provenientes de la última cosecha estaba a punto de acabarse. Los hombres habían salido a cazar, pero
habían regresado con unos pocos antílopes pequeños, gacelas y aves, porque en esa estación de sol
abrasador, el agua de los pozos de la sabana se había secado y los animales más grandes se habían
desplazado al bosque espeso, justo en el momento en que los habitantes de Juffure necesitaban todas sus
fuerzas para sembrar para la próxima cosecha. Ya las mujeres estaban haciendo estirar las comidas
7
Raíces Alex Haley
principales, a base de kouskous y arroz, reemplazándolos con las desabridas semillas de caña de bambú y
las desagradables hojas secas de baobab. Los días de hambre habían empezado tan pronto, que cinco
chivos y dos novillos –más que la última vez– fueron sacrificados para reforzar las plegarias a Alá para que
librara a la aldea del hambre.
Por fin los cielos calurosos se nublaron, las suaves brisas se convirtieron en fuertes vientos y, tan
abruptamente como siempre, empezaron las finas lluvias. Caían, calidas y apacibles, mientras los
agricultores azadonaban la tierra blanda formando surcos largos y rectos, abiertos para las semillas. Sabían
que había que apurarse a plantar antes de que llegaran las fuertes lluvias.
Todas esas mañanas, después del desayuno, en lugar de dirigirse en las piraguas a los arrozales, las
esposas de los agricultores se ponían los trajes tradicionales de fertilidad, hechos de grandes hojas frescas
que simbolizaban el verdor del crecimiento, y acompañaban a los hombres a la siembra. Se escuchaban
sus voces que subían y bajaban aun antes de que aparecieran, pues entonaban oraciones ancestrales, para
que las semillas de kouskous y de maní que llevaban en las calabazas que balanceaban sobre la cabeza,
prendieran y crecieran.
Moviendo los pies descalzos al compás, las mujeres caminaban en fila y cantaban tres veces en cada
campo. Después se separaban, y cada mujer se colocaba detrás de un agricultor. Cuando él hacía un
agujero en la tierra con el dedo gordo del pie, ella echaba una semilla en el agujero, lo cubría con la ayuda
de su dedo gordo, y seguía adelante. Las mujeres trabajaban más duro que los hombres, porque no sólo
tenían que ayudar a sus maridos sino también ocuparse de sus arrozales y las huertas de verduras que
cultivaban cerca de la cocina.
Mientras Binta plantaba cebollas, batatas, calabazas, mandiocas y tomates amargos, el pequeño
Kunta pasaba el día retozando bajo la mirada vigilante de varias viejas abuelas que cuidaban a todos los
niños de Juffure pertenecientes al primer kafo, es decir, todos los menores de cinco años. Niños y niñas
jugaban y corrían desnudos como animalitos; algunos empezaban a decir sus primeras palabras. Todos,
como Kunta, crecían con rapidez, reían y chillaban persiguiéndose alrededor del tronco gigantesco del
baobab de la aldea, jugando a las escondidas y espantando a perros y pollos, que se convertían en bultos
de pelos y plumas.
Pero todos los niños –inclusive los más pequeños, como Kunta– corrían rápidamente y se quedaban
quietos cuando alguna de las abuelas les prometía contarles un cuento. Aunque Kunta aún no entendía
muchas palabras, observaba con los ojos bien abiertos mientras las viejas ayudaban los cuentos con gestos
y ruidos, haciéndolos parecer más reales.
Aunque pequeño, Kunta ya estaba familiarizado con algunos de los cuentos que le había contado su
abuela Yaisa cuando él la iba a visitar a su choza. Pero, igual que sus compañeros de juego del primer kafo,
creía que la que mejor contaba los cuentos era la querida, misteriosa y extraña Nyo Boto. Esta vieja era
calva, llena de arrugas, y tan negra como el fondo de una olla. Le quedaban pocos dientes, teñidos de
anaranjado por la inmensa cantidad de hojas de cola que había masticado. Entre ellos siempre le asomaba
algún tallo, que parecía la antena de un insecto. La vieja Nyo Boto se acomodaba quejosamente sobre su
banco bajo. Aunque era áspera, los niños sabían que los quería como si fueran hijos suyos, cosa que ella
aseguraba.
Rodeada por todos, la vieja decía, refunfuñando: –Les voy a contar un cuento...
– ¡Sí, por favor! –decían en coro los niños, retorciéndose de gusto por anticipado.
Comenzaba de la manera en que comenzaban todos los narradores mandingas: –En cierto tiempo,
en cierta aldea, vivía una cierta persona. Era un niñito –decía ella– de unas tres lluvias, que iba caminando
por la margen del río y encontró un cocodrilo preso en una trampera.
– ¡Ayúdame! –le gritó el cocodrilo.
–¡Me matarás! –gritó el niño.
– ¡No! ¡Acércate! –dijo el cocodrilo.
Así que el niño fue adonde estaba el cocodrilo, y en ese mismo momento fue apresado por los
dientes de su enorme boca.
–¿Es así como pagas mi bondad, con tu maldad? –exclamó el niño.
–Por supuesto –dijo el cocodrilo por un costado de la boca–. Así sucede siempre en el mundo.
El niño no quiso creerlo, así que el cocodrilo decidió no tragárselo hasta que no oyera la opinión de
las tres primeras personas que acertaran a pasar. El primero fue un viejo burro.
Cuando el niño le pidió su opinión, el burro dijo: –Ahora que estoy viejo y que ya no puedo trabajar, mi
amo me ha echado, para que me coman los leopardos.
–¿Ves? –le dijo el cocodrilo al niño. El próximo en pasar fue un caballo viejo, que expresó la misma
opinión.
8
Raíces Alex Haley
–¿Ves? –dijo el cocodrilo. Luego vino un conejo regordete que dijo: –Bueno, no puedo dar una buena
opinión sin ver cómo sucedió esto desde el comienzo.
Gruñendo, el cocodrilo abrió la boca para contárselo, y el niño saltó y se puso a salvo.
–¿Te gusta la carne de cocodrilo? –le preguntó el conejo. El niño dijo que sí–. ¿Y a tus padres? –
volvió a decir que sí–. Tienes aqui entonces a un cocodrilo, listo para la olla.
El niño huyó y regresó con los hombres de la aldea, que lo ayudaron á matar al cocodrilo. Pero
trajeron con ellos a un perro, que persiguió al conejo y también lo mató.
–Así que el cocodrilo tenía razón –dijo Nyo Boto–, Así sucede siempre en el mundo: la bondad a
menudo se paga con maldad. Eso es lo que les he contado en este cuento.
– ¡Bendita seas, y que tengas fuerza y prosperidad! –dijeron los niños, agradecidos.
Después las otras abuelas distribuían entre los niños, langostas y otros insectos recién tostados. En
otra ocasión hubieran sido un sabroso bocadito pero ahora, en vísperas de las grandes lluvias y en medio
del hambre reinante, los insectos tostados debían hacer las veces de comida del mediodía, pues en los
depósitos de la mayoria de las casas sólo quedaban unos pocos puñados de kouskous y arroz.
CCAAPPIITTUULLOO 44
Ahora casi todas las mañanas caían chaparrones, y entre un chaparrón y otro Kunta y sus
compañeros de juego, corrían excitadamente afuera de las chozas. –¡Mío! ¡Mío! –gritaban al ver el bonito
arco iris arqueándose sobre la tierra, que nunca parecía estar demasiado lejos. Pero las lluvias traían
también nubes de insectos voladores cuyas picaduras pronto hacían que los niños volvieran a entrar en las
chozas.
Luego, de repente, una noche, tarde, empezaron las grandes lluvias, y los habitantes de las aldeas se
acurrucaron en las frías chozas escuchando cómo golpeaba la lluvia sobre los techos de paja, observando
los relámpagos y consolando a sus hijos cuando el trueno aterrorizante retumbaba en la noche. Entre los
chaparrones sólo se oía el ladrido de los chacales, el aullido de las hienas y el croar de las ranas.
A la noche siguiente volvieron las lluvias, y luego a la siguiente, y a la otra, siempre de noche,
inundando los bajíos cerca del río, convirtiendo los sembrados en pantanos y la aldea en un pozo de barro.
Pero todas las mañanas, después del desayuno, todos los agricultores avanzaban con dificultad en medio
del lodo para dirigirse a la pequeña mezquita de Juffure e implorarle a Alá que les enviara más lluvias aún,
pues la vida misma dependía del agua, de que empapara la tierra profunda antes de la llegada de los soles
tórridos, que secarían las plantas cuyas raíces no hallasen agua suficiente para sobrevivir.
En la humeda choza destinada a los niños, apenas iluminada y pobremente calentada por los palos
secos y las tortas de bosta que ardían en el hogar poco profundo sobre el piso de tierra, la vieja Nyo Boto
contaba a Kunta y a los otros niños acerca de la época terrible en la que llovió poco. No importaba que una
situación fuera mala, pues Nyo Boto siempre recordaba un tiempo en que las cosas habían sido peores aún.
Les contó que después de dos días de fuertes lluvias habían llegado los soles abrasadores. Aunque la
gente había rezado con fervor a Alá, bailado la ancestral danza de la lluvia, y sacrificado dos cabritos y un
novillo por día, todo lo que empezaba a crecer se marchitó y murió. Hasta los charcos y aguaderos del
bosque se secaron, dijo Nyo Boto, y primero las aves salvajes, y luego los animales de la selva, enfermos
por la falta de agua, empezaron a acudir al pozo de agua de la aldea. Todas las noches, en el cielo
transparente como cristal, brillaban miles de estrellas refulgentes, y soplaba un viento frío. Muchos se
enfermaron. Era evidente que andaban espíritus malignos por Juffure.
Los que podían seguían con sus plegarias y sus danzas rituales, hasta que por fin se sacrificó el
último chivo y el último novillo. Era como si Alá le hubiera vuelto la espalda a Juffure. Algunos empezaron a
morir: los viejos, los débiles y los enfermos. Otros se fueron de la aldea, en busca de alguna otra donde
rogarían a quienes tuvieran comida que los aceptaran como esclavos, sólo por un poco de alimento, y los
que permanecieron perdieron el espíritu y se encerraron en sus chozas. Fue entonces, siguió diciendo Nyo
Boto, que Alá guió los pasos del morabito Kairaba Kunta Kinte a la hambrienta aldea de Juffure. Al ver la
situación apremiante de la gente, se arrodilló y le rezó a Alá –sin dormir casi, y tomando unos sorbos de
agua por alimento– durante cinco días. A la noche del quinto día cayó una gran lluvia, como un diluvio, que
salvó a Juffure.
Cuando hubo terminado la historia, los otros niños miraron a Kunta con nuevo respeto, pues llevaba
el nombre de ese abuelo distinguido y esposo de la abuela Yaisa. Kunta ya había visto cómo se
comportaban con Yaisa los padres de los otros niños, y se había dado cuenta de que era una mujer
importante, como seguramente también lo era la vieja Nyo Boto.
9
Raíces Alex Haley
Las grandes lluvias siguieron cayendo sobre la aldea todas las noches. Pronto Kunta y los otros niños
empezaron a ver a los adultos vadeando en el fango que les llegaba hasta los tobillos e incluso hasta las
rodillas en partes; algunos usaban canoas para ir de un lugar u otro. Kunta le había oído decir a su padre,
hablando con Binta, que los arrozales estaban inundados, bajo las altas aguas del bolong. Los padres de
los niños veían cómo sus padres, con hambre y con frío, sacrificaban a Alá preciosos chivos y novillos casi
todos los dias, remendaban las goteras de los techos, apuntalaban las chozas que empezaban a hundirse, y
rogaban que el escaso acopio de cereal les durara hasta la cosecha.
Pero Kunta y los otros, que eran niños pequeños, prestaban menos atención al dolor que sentían, por
el hambre, que a sus juegos en el barro, donde luchaban y se resbalaban sobre el traste desnudo. sin
embargo, como deseaban volver a ver el sol, agitaban las manos ante el cielo color pizarra exclamando,
imitando a sus padres: –¡Brilla, sol, y mataré un chivo por ti!
La vivificante lluvia había transformado a todo lo que crecía en algo fresco y lozano. Por todos lados
los pájaros cantaban. Los árboles y las plantas parecían reventar de fragantes capullos. El barro rojizo y
pegajoso se cubría todas las mañanas con los pétalos de colores brillantes y las hojas verdes que habían
caído por la lluvia de la noche anterior. Pero en medio de la exuberancia de la naturaleza, la enfermedad se
extendía entre los habitantes de Juffure, pues los cultivos no estaban aún listos para comer. Tanto los
adultos como los niños observaban con mirada hambrienta los miles de hinchados mangos y otros frutos
que colgaban pesadamente de los árboles, pero estaban verdes y duros como piedras, y los que les
hincaban el diente se enfermaban y vomitaban.
– ¡Nada más que piel y hueso! –exclamaba la abuela Yaisa, haciendo un ruido chasqueante con la
lengua, cada vez que veía a Kunta. Pero en realidad la abuela estaba tan flaca como él, pues todas las
despensas de Juffure estaban casi vacías. Los pocos animales de la aldea (vacas, chivos o gallinas) que no
habían sido comidos o sacrificados debían mantenerse vivos –y ser alimentados– si se quería que al año
siguiente hubiera chivitos, terneros y pollitos. Así que la gente empezó a comer roedores, raíces y hojas
procurados en la aldea o en los alrededores después de búsquedas que empezaban al salir el sol y
terminaban cuando éste se ponía.
Si los hombres hubieran ido a los bosques a cazar animales grandes, como lo hacían con frecuencia
en otras épocas del año, no habrían tenido la fuerza necesaria para arrastrar la presa hasta la aldea.
Tabúes tribales prohibían que se comieran los abundantes monos y mandriles; tampoco se tocaban los
huevos de gallina, que yacían desparramados por todas partes, ni los millones de grandes sapos que los
mandingas consideraban ponzoñosos. Y como devotos musulmanes que eran, hubieran preferido morir de
hambre antes de probar la carne de los cerdos salvajes, que a veces llegaban en manadas hasta la aldea
misma.
Desde hacía siglos, familias enteras de cigüeñas anidaban en las ramas superiores de los árboles
bombáceos de la aldea, y cuando los polluelos salían del cascarón, los padres iban y venían trayendo peces
que acababan de sacar del bolong, para alimentar a su cría. Esperando el momento propicio, las abuelas y
los niños corrían bajo los árboles, dando alaridos y arrojando palitos y piedras al nido. Entonces muchas
veces, por el ruido y la confusión, el pico abierto de un polluelo dejaba de recibir un pez, que no caía en el
nido y se precipitaba al suelo entre el espeso follaje del árbol. Los niños luchaban por la recompensa, y
alguna familia tendría una fiesta para la cena de esa noche. Si alguna de las piedras acertaba a darle a
algún pichón de cigüeña, bobo y lleno de canutos, éste se venía abajo desde el alto nido junto con el pez,
matándose o lastimándose al caer, y entonces esa noche varias familias tomarían sopa de cigüeña. Pero
esas comidas no eran usuales.
A la noche las familias volvían a reunirse en la choza, y cada uno traía lo que hubiera encontrado –
incluso un topo o un puñado de lombrices, si habían tenido suerte– para echar en la olla de la sopa, llena de
pimienta y otras especias para mejorarle el sabor. Pero no hacía más que llenarles el estómago, sin
alimentarlos. Y así fue que los habitantes de Juffure empezaron a morirse.
CCAAPPIITTUULLOO 55
Con mayor frecuencia se oía ahora el agudo aullido de una mujer, que atravesaba la aldea. Los
afortunados eran los bebés, o los que empezaban a dar sus primeros pasos, porque no entendían lo que
pasaba, pues hasta Kunta se daba cuenta de que el aullido se debía al hecho de que acababa de morir un
ser querido. Por lo general, a la tarde se veía cómo llevaban sobre un cuero de vaca, muy tieso, a algún
agricultor enfermo, que había estado cortando malezas en el sembrado.
La enfermedad había empezado a hinchar las piernas de algunos adultos. Otros tenían fiebre,
sudaban copiosamente y tenían escalofríos. A los niños se les hinchaban algunas partes de los brazos o las
10