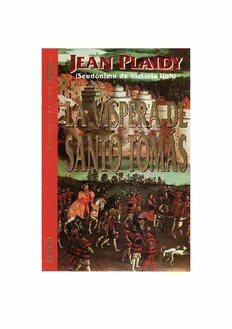
Mariano Fortuny : su vida, su obra, su arte PDF
Preview Mariano Fortuny : su vida, su obra, su arte
LA VÍSPERA DE SANTO TOMÁS JEAN PLAIDY (Seudónimo de Victoria Holt) Traducción de Francesca Carmona g r i j a l b o Título original ST. THOMAS’S EVE Traducido de la edición de Robert Hale, Londres, 1980 Diseño cubierta: SDD, Serveis de Disseny, S.A. © 1954, JEAN PLAIDY © 1994, GRIJALBO (Grijalbo Mondadori, S.A.) Aragó, 385, Barcelona Primera edición ISBN: 84-253-2070-4 (tela) ISBN: 84-253-2714-8 (rústica) Depósito legal: B. 23.035-1994 Impreso en Hurope, S.A., Recared, 2, Barcelona Con amor a Enid y John Leigh-Hunt Agradecimientos Deseo dar las gracias por el asesoramiento que me han proporcionado los libros siguientes: History of England, William Hickman Smith Aubrey Life of Sir Thomas More, William Roper Thomas More, R. W. Chambers Life of Wolsey, Cavendish Utopia, Sir Thomas More A Dialogue of Comfort, Sir Thomas More The Latin Epigrams of Thomas More, Leicester Bradner y Charles Arthur Lynch, eds. (traducciones y notas) England in Tudor Times, L. F. Salzman, M. A., F. S. A. British History, John Wade Lives of the Queens of England, Agnes Strickland Old and New London, Walter Thornbury The Divorce of Catherine of Aragon, James Anthony Froude Wolsey (Great Lives), Ashley Sampson Early Tudor Drama, A. W. Reed, M. A., D. Lit. 1 —¿Y quién es ese hombre que osa oponérsenos? —inquirió el rey—. ¿Quién es ese Tomás Moro? ¿Eh? Contestadme. El rey estaba furioso. Permanecía sentado, muy erguido, en la silla real, con una fina mano sobre el terciopelo violeta que cubría la mesa y la otra acariciando el armiño de su manto. Luchaba por reprimir su ira y conservar su habitual calma, pues era un hombre astuto a quien la vida había enseñado que las palabras mesuradas resultaban más efectivas que la espada. Miró a cada uno de los dos hombres que estaban sentados junto a él, ante la mesa de terciopelo, sobre la que se encontraban los documentos que habían acaparado su atención hasta la entrada de Tyler. —¡Vos, Empson! ¡Vos, Dudley! Decidme, ¿quién es ese tal Moro? —Creo que he oído su nombre, Majestad —respondió sir Edmund Dudley—, pero no le conozco. —Deberíamos tener más cuidado con quienes dejamos que sean elegidos parlamentarios nuestros en Londres. —Cierto, Su Majestad —asintió sir Richard Empson. La ira empezaba a vencer al rey. Miraba con aversión a maese Tyler, el caballero de la Cámara Privada que había llevado la noticia, aunque no era costumbre suya culpar a los hombres por las noticias que traían. Tyler temblaba, deseando fervientemente haber permitido que otro informara al rey de que el Parlamento —debido a los convincentes argumentos de uno de sus más jóvenes miembros— había rehusado otorgarle la suma de dinero que había solicitado. Había otra persona en esta sala del palacio de Richmond, un joven de trece años que miraba ociosamente por la ventana a un barquero que estaba en el río, deseando ser el galán que acompañaba a aquella hermosa joven mientras se dirigían alegremente hacia Hampton; los veía con claridad pues gozaba de buena vista. El sol brillaba en el agua, que era casi del mismo color que el vestido de la joven dama. A aquel príncipe le gustaban ya las damas y a ellas 6 también les atraía él. Aunque todavía joven, era ya tan alto como muchos hombres y prometía alcanzar una gran estatura. Tenía la piel blanca y un matiz rojo en el pelo que lo hacía destellar como los adornos dorados de su ropa. Olvidó ahora a la joven y deseó estar jugando al tenis, venciendo a cualquiera que le retara, escuchando los cumplidos que le dirigían mientras simulaba no hacerlo y los demás fingían ignorar que él escuchaba. Durante dos años había sido consciente de tal adulación y ¿cómo él, que amaba tanto la adulación, podía sentirse verdaderamente triste por la muerte de su hermano? Había amado a Arturo; le había admirado como hermano mayor, pero entonces se sintió como si hubiese perdido una prenda con una burda cenefa y, merced a esta pérdida, se hubiese encontrado a sí mismo con un jubón de terciopelo y un manto de oro. Era consciente de que era un príncipe que un día llegaría a rey. «Y, cuando lo sea —se dijo a sí mismo—, no me sentaré en consejo con estos imbéciles malhumorados de maese Dudley y maese Empson. No me preocuparé tanto por atesorar dinero como por gastarlo. Me rodearé de hombres alegres, obesos derrochadores y no flacos avaros.» —Y tú, hijo mío —oyó decir a su padre—, ¿qué opinas? ¿Has oído algo de ese tal Moro? El muchacho se levantó y se acercó a la mesa para rendir homenaje al rey. «¡Mi hijo! —meditaba el rey—. ¡Qué clase de rey será! ¡Se parece tanto a la odiada Casa de York! Puedo ver a su abuelo, Eduardo de York, en aquel soberbio carruaje.» El padre del muchacho estaba vagamente preocupado, pues recordaba a Eduardo IV en sus últimos años, cuando la terciana se apoderó de él y, como un malicioso amanuense, añadió un borrón aquí, una línea allá, hasta que una fea máscara convirtió lo que en el pasado había sido su atractivo rostro en un palimpsesto. Pero la causa no había sido sólo la fiebre, pues contribuyó también la vida que había llevado: exceso de suculentas comidas, exceso de buenos vinos; exceso de mujeres, de cualquier clase, en cualquier lugar, desde jóvenes sirvientas hasta duquesas. Un libertinaje tal destrozaba a cualquier hombre. «Debo hablar con este hijo mío —pensó el rey—. Debo guiarlo por el buen camino. Debo enseñarle cómo ahorrar dinero y conservarlo. El dinero es poder y el poder es la herencia de un rey; y si ese rey es un Tudor, un árbol joven, víctima de furtivos y sutiles parásitos, en peligro de verse vencido por viejos arbustos que le reclaman su terreno, ese rey Tudor debe poseer riqueza, ya que la riqueza compra soldados y armas para apoyarlo; la riqueza compra seguridad.» No estaba descontento de sus adquisiciones; pero cuando había llenado ya un arca, deseaba inmediatamente llenar otra. Todo lo que tocaba no se convertía en oro tan fácilmente como hubiese querido. El toque de Midas se encontraba en su astuto cerebro y no en sus dedos, pero, en fin, daría entonces gracias a 7 Dios por aquel cerebro suyo. La guerra vaciaba las arcas de otros reyes, pero llenaba las de Enrique Tudor. Utilizaba la guerra, sin permitir que ella le utilizase a él. Sacaba dinero a la gente diciéndole que debía luchar contra sus enemigos franceses y escoceses, y la gente aceptaba pagar porque creía que una ración de justa cólera lanzada a las aguas de la conquista proporcionaría un rico botín. Pero Enrique VII sabía que la guerra a la larga devoraba todo el tesoro ofrecido, exigía más y más y, a cambio de tanta riqueza, devolvía peste, hambre y miseria. De esta manera, cuando el rey hubiese recogido el dinero, haría rápidamente la paz; y lo que había supuesto llevar la guerra a los enemigos de Inglaterra, le llevaba la riqueza al rey de Inglaterra. Fue un rey que tuvo que soportar numerosas insurrecciones. Persona insegura, por ser una rama bastarda del árbol real, en el que lo injertó la imprudencia de una reina viuda, contó con muchos opositores. Sin embargo, año tras año, se afianzó firmemente en su trono. No exigía la sangre de aquellos que planeaban destruirlo, sino tan sólo sus tierras y sus bienes, por lo que cada año se fue haciendo más rico. Miraba ahora al muchacho que tenía ante sí, no como un padre a su hijo, sino como un rey a su sucesor. La reina había fallecido de posparto el año anterior y el rey ansiaba conseguir una nueva esposa. Aquél era el único hijo que le quedaba tras la muerte de Arturo, casado hacía muy poco tiempo, que había supuesto un amargo golpe. La pérdida de la reina no resultó tan importante; había muchas mujeres en el mundo —mujeres de la realeza— que no dudarían en convertirse en esposas del rey de Inglaterra; y era un placer contemplar cómo las esposas aportaban dotes. En su interior, la muerte de la reina Isabel no le había dolido demasiado. Había sido una dócil y buena esposa, que le había dado muchos hijos, pero pertenecía a la Casa de York y a una persona tan sensata como él, le había resultado difícil olvidarlo. —¿Y bien, hijo mío? —Conozco a ese tal Moro, Su Majestad. —Entonces, decidme de qué lo conocéis. —Es abogado, mi señor, y lo vi cuando estuve en Eltham con mis hermanas. Vino con Mountjoy y Erasmo, el erudito, porque Erasmo había acudido a visitar a Mountjoy, su antiguo alumno. —Y bien —se impacientó el rey—, ¿qué clase de hombre es ese Moro? —De mediana estatura, diría, señor. De buen aspecto. Tenía unos ojos vivos y su forma de hablar producía hilaridad. —Creo que su forma de hablar ha provocado demasiada avaricia en nuestro Parlamento. Y eso no vamos a consentirlo. ¿Es eso todo lo que puedes decirnos? —Eso es todo, mi señor. 8 El rey hizo un gesto con la mano y el príncipe, inclinándose, volvió a su asiento. —Debería imponérsele una gran multa —declaró el rey. —No es un hombre rico, Majestad —murmuró Empson—. Un erudito, un escritor, un abogado... poco podría sacársele. El rey podía fiarse de sus dos consejeros, Empson y Dudley, pues eran de su misma clase. Tenían igual codicia y se enriquecían a sí mismos al enriquecer al rey. —Tiene padre, mi señor —apuntó Dudley. —El cual —dijo Empson— bien podría pagar cien libras. —Llevadlo a la Torre. —¿Acusándolo de tener un hijo desleal, Su Majestad? —No, no. Sabéis hacerlo mejor. Buscad algo irregular en sus asuntos y acusadle de ello. Mirad qué bienes posee y decidiremos la suma a pagar. Y hacedlo lo más rápidamente posible. El rey expresó entonces el deseo de quedarse a solas con su hijo. Al aproximarse a responder a sus preguntas, el muchacho había despertado en él una ansiedad, que aplacó temporalmente su ira por la imposibilidad de obtener tanto dinero como deseaba. La ansiedad se debía al aspecto del muchacho. La altiva posición de la cabeza sobre los hombros, su piel cegadoramente blanca, la vitalidad de su cabello, casi del color del oro, la boca pequeña y sensual, los brillantes ojos azules..., todo había recordado al rey vividamente al abuelo materno del muchacho. Y había recordado también el libertinaje de aquel hombre. Sintió, por esta razón, la necesidad de hablar con su hijo inmediatamente. Cuando se quedaron solos se dirigió a él. —Enrique. El muchacho se levantó enseguida pero su padre continuó. —No, quédate donde estás. Sin cumplidos mientras estemos solos. Ahora me gustaría hablarte de padre a hijo. —Sí, padre. —Algún día, hijo mío, serás rey de este reino. —Sí, padre. —Hace tres años no sabíamos que tú estarías destinado a tal grandeza. Entonces eras sólo el segundo hijo del rey, quien, según la decisión de tu padre, debía convertirse en arzobispo de Canterbury. Ahora, tus pasos han cambiado de dirección, de la Iglesia al Trono. Hijo mío, ¿sabes que las preocupaciones de la realeza van más allá de la gloria y el honor? —Sí, padre —contestó el muchacho. Pero no lo creía. Así debía ocurrir en los hombres flacos y pálidos como su padre, cuyos pensamientos se centraban únicamente en llenar sus arcas; pero si un rey era joven y bien parecido, y los ojos de las damas se iluminaban cuando 9 lo miraban y los de los jóvenes se encendían de envidia y admiración, el asunto era diferente. La gloria y el honor podían anteponerse a las preocupaciones y, si no era así en el caso de Enrique VII, Enrique VIII intentaría que para él sí lo fuese. —Muchas son las tentaciones a las que los reyes deben enfrentarse, hijo mío. Harás bien en estudiar la historia de aquellos que te han precedido. —Eso hago, padre. Lord Mountjoy insistió en ello cuando me instruía. —Hay ocasiones en que un rey se ve acosado por todas partes, en que los traidores se levantan y le amenazan. Entonces debe actuar con presteza y sabiduría. —Lo sé, señor. —Sabrás, pues, por qué deseo que asistas a los consejos. Espero que no malgastes el tiempo mirando ociosamente por las ventanas, soñando con el deporte y el placer. Quiero que aprendas de lo que oigas en estas reuniones. —Así lo hago, padre. —Algunos hubiesen enviado a ese tal Moro a la Torre y hubiesen expuesto su cabeza en el Puente de Londres por lo que ha hecho. Pero esos actos son locuras. Recuerda esto: deja que la gente piense que el Parlamento guía al rey; pero haz que los miembros del Parlamento sepan que el rey posee cien maneras de destruirles si no le obedecen. —La gente no está contenta —replicó el muchacho, firmemente—. No les gustan los impuestos y dicen que han tenido que pagarse demasiados. Murmuran en contra de Dudley y Empson. No se atrevió a decir que murmuraban contra el rey pero sabía que la gente nunca querría a su padre como creía que querrían al hijo de su padre. Cuando salía a la calle le llamaban por su nombre: «¡Dios bendiga al príncipe! ¡Dios bendiga al príncipe Hal!».* El sonido de aquellos saludos era más dulce que la música de su laúd, y él estimaba mucho su laúd. Su padre no podía explicarle, precisamente a él, cómo debía comportarse un rey. —Es preciso que haya personas que hagan el trabajo de un rey —dijo su padre—, y, si se trata de trabajo sucio, es obligación de éstos soportar los reproches de la gente. Hijo mío, un día no sólo serás un rey, sino un rey rico. Cuando asesiné al traidor Crookback en Bosworth Field y conseguí la corona, me encontré con que había heredado un reino arruinado. —¡Asesinar al traidor fue un acto correcto y noble! —exclamó el muchacho. —Aun así, llegar al trono de este modo es peligroso. No lo olvides nunca y ten cuidado. Sobre todo, aprende de aquellos que te han precedido. Utiliza las lecciones del pasado para vencer los peligros del futuro. Me recuerdas a tu * Diminutivo de Henry, Enrique. (N. de la T.) 10
