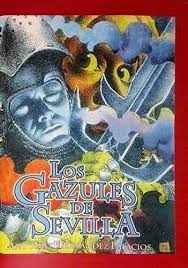
Los Gazules de Sevilla PDF
Preview Los Gazules de Sevilla
Antonio Hernández Palacios abandona aquí el marco temporal del Medievo y nos traslada a un siglo XVII muy sui generis. No obstante, y a pesar de los cambios señalados, se trata de un relato casi tan extraño como el de las entregas anteriores de su obra, donde lo onírico y lo fantástico vuelven a jugar un papel protagonista. Ahora, el personaje de Drako se nos muestra como un ser intemporal y mediador, a caballo entre lo real y lo fantasmagórico, que viene del pasado y aparece de repente cabalgando milagrosamente sobre la superficie de las aguas del Guadalquivir para ayudar a los buenos de la historia (el clan nobiliario de los Gazules).
De esta manera, Hernández Palacios construye un relato bastante insólito y pintoresco, con enfrentamientos y querellas entre clanes nobiliarios y ejércitos de mendigos que ponen patas arriba toda Andalucía, hasta llegar casi a una especie de guerra civil desarrollada al margen de la autoridad real (que no hace acto de presencia por ningún lado). Un argumento, en definitiva, que resulta poco creíble, por excesivo y chocante, pues ha de tenerse en cuenta que la España del XVII no fue la de los reinos de taifas. Pero el sentido épico de Palacios y su personalísima estética consiguen hacernos olvidar lo estrambótico de la historia y dan autenticidad a lo que, en manos de cualquier otro, parecería un auténtico disparate. Es como si estuviéramos viendo otra de sus historias sobre la Reconquista, pero trasladada en esta ocasión a la España de los Austria, con nobles enfundados en jubones, golillas y calzas, comercio de Indias y moriscos en lugar de almorávides o almohades.
