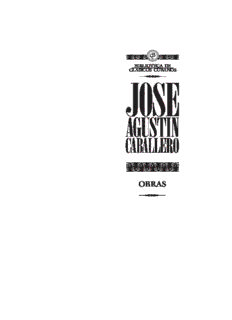
José Agustín Caballero PDF
Preview José Agustín Caballero
BIBLIOTECA DE JCLASOICOSSCUBAENOS AGUSTIN CABALLERO OBRAS portadilla CASA DE ALTOS ESTUDIOS DON FERNANDO ORTIZ UNIVERSIDAD DE LA HABANA BIBLIOTECA DE CLÁSICOS CUBANOS RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA Y PRESIDENTE Juan Vela Valdés DIRECTOR Eduardo Torres-Cuevas SUBDIRECTOR Luis M. de las Traviesas Moreno EDITORA PRINCIPAL Gladys Alonso González DIRECTOR ARTÍSTICO Earles de la O Torres ADMINISTRADORA EDITORIAL Esther Lobaina Oliva Esta obra se publica con el auspicio de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe JOSE BIBLIOTECA DE CLASICOS CUBANOS AGUSTIN CABALLERO OBRAS Ensayointroductorio compilaciónynotas Edelberto Leiva Lajara LA HABANA, 1999 Responsable de la edición: Diseño gráfico: Norma Suárez Suárez Earles de la O Torres Realización y emplane: Composición de textos: Beatriz Pérez Rodríguez Equipo de Ediciones IC Ilustración interior: Vicente Escobar, realizada hacia finales de 1799 Todos los derechos reservados © Sobre la presente edición: Ediciones IMAGEN CONTEMPORÁNEA, 1999; Colección Biblioteca de Clásicos Cubanos, No. 5 ISBN 959-7078-09-0 Ediciones IMAGEN CONTEMPORÁNEA Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz, L y 27, CP 10400, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba EEnnssaayyoo iinnttrroodduuccttoorriioo JOSÉ AGUSTÍN CABALLERO: EL ESPÍRITU DE LOS ORÍGENES EDELBERTO LEIVA LAJARA Yo no quisiera más sino que el alma purísima de ese varón privilegiado, de ese padre mío en el espíritu, me comunicara un destello de aquel vivo fuego. (José de la Luz y Caballero, Diario de la Habana, abril 20 de 1835) La necesidad de ahondar en la trayectoria histórica del pensamien- to cubano es una de las más actuales para nuestra historiografía en este fin de siglo. Numerosas razones pueden aducirse para justificar un interés sin duda abocado a aproximaciones que —en no pocos casos— implican la urgencia de una relectura, inserta en ese constante retorno a las bases fundacionales de su cultura y su pensamiento, que parece ser una necesidad íntima del devenir intelectual de lo cubano, una con- dición primaria de su vitalidad. Vórtice de la búsqueda de respuestas conceptuales y teóricas a las problemáticas específicas de la sociedad insular, ha sido también una ventana abierta a una práctica social obsti- nada y legítimamente aferrada, en sus exponentes más relevantes, a la búsqueda de los rumbos propios de la nacionalidad cubana. En los orígenes mismos de ese modo de pensar la realidad del país, inserta en lo universal que nos regala generosa nuestra condición de ínsula privilegiada por la geografía, se hallan algunas figuras que, de hecho, resultan casi desconocidas para los cubanos de hoy. No me re- fiero, por supuesto, al nombre que ha trascendido como obligatoria referencia escolar, o a los calificativos, justos o no, que se les ha endilgado de atributos. Es la obra, esa que ha dejado alguna huella, ya sea de las claramente perceptibles u otra que no alcanzamos a dis- 22 \\ OBRAS cernir, la que se hace imprescindible conocer. Es ineludible desentra- ñar el papel desempeñado por cada uno de ellos en su época, así como los aportes que han trascendido al acervo cultural —en el sentido más amplio— de la nacionalidad. Incluso, una figura tan emblemática como la de Félix Varela fue durante largo tiempo víctima del olvido, sobre todo lo que se refiere a la autoctonía que emana de lo más radical de su pensamiento, porque precisamente durante mucho tiempo, toda interpretación consecuente fue demasiado radical.1 Su rescate en la actualidad debe servir de un buen punto de partida no sólo hacia el pensamiento que lo hereda y sucede, sino hacia aquel que le antece- dió, el cual fue creando —aunque tímidamente— las bases para la ruptura que significó la labor filosófica, pedagógica, patriótica del pres- bítero Varela. La perspectiva con que ha sido enfocada, sobre todo en los más re- cientes resultados historiográficos, la evolución de la sociedad criolla en Cuba —durante la segunda mitad del siglo XVIII—, muestra con cla- ridad que los procesos económicos y sociales que tienen lugar crean las condiciones internas adecuadas para el despegue plantacionista azuca- rero de fines de esa centuria. Esto, sin debilitar la percepción de la im- portancia de los factores coyunturales internacionales que propician y aceleran este proceso, ni las circunstancias que permiten caracterizarlo como un verdadero fenómeno de irrupción o implantación, llamado a propiciar drásticas transformaciones en las estructuras tradicionales de la sociedad criolla. Pero, por otra parte, éstas se hallaban ya profun- damente afectadas por los cambios que venían produciéndose desde mucho antes; elemento nada despreciable a la hora de valorar los efec- tos reales de las nuevas circunstancias en las estructuras sobre las que se imponen. La vida económica, la composición étnica, la estructura demográfica, clasista y estamental de la sociedad colonial, la cultura y las mentalida- des, la vida cotidiana, todo se va a permear desde entonces por la fiebre del azúcar, del café, de los precios, de las ganancias, de los esclavos. La brusquedad del cambio es perceptible a simple vista. Grandes extensio- nes de bosques se desmontan. El arribo de negros esclavos se incrementa de modo fabuloso. Cuba entra a la modernidad, por decirlo de algún modo, de la mano del esclavo. El dilema de la esclavitud se plantea antes que el 1. Acerca de las diversas interpretaciones, omisiones, adecuaciones del pensamiento vareliano a los intereses de los sectores sociales que lo asumen desde diferentes pers- pectivas y períodos históricos, así como los efectos que esto produjo en cuanto a la difusión y conocimiento real de la obra de Félix Varela en su integralidad; confrontese: Eduardo Torres-Cuevas: “Introducción”, Félix Varela, Obras, La Habana, Imagen Con- temporánea-Editorial Cultura Popular, 1997, pp. IX-XLIV. JOSÉ AGUSTÍN Y CABALLERO // 33 dilema de la independencia. El crecimiento azucarero y esclavista es con- cebido fríamente y ejecutado con eficiencia, aunque con esto la oligar- quía criolla define —y empeña— su futuro a largo plazo. Nada más natural, entonces, que el pensamiento que genera la épo- ca sea también capaz, por su fuerza y su vocación, de urgente ruptura, de subrayar la relativa insignificancia de lo logrado en este terreno en la etapa precedente. Es una exigencia que se plantea sin opciones. Hay experiencia de cómo producir azúcar en plantaciones de colonias de plan- taciones, pero no de convertir a la plantación en la principal unidad eco- nómica de una colonia que nunca había sido plantacionista. Hay genio, un genio innegable, en Francisco de Arango y Parreño cuando piensa a la Albión en América; intelecto poderoso en muchos representantes de la primera oleada del reformismo criollo. Si sobresalían individualmen- te en algún campo, también es cierto que son intelectos abiertos a todas las ramas del saber. Algunos, como Nicolás Calvo de la Puerta y O’Farril estaban siempre, según describe Caballero en su elogio póstumo, “...ro- deados de máquinas, de libros, de planos y de instrumentos. El clave, la cámara oscura, la máquina eléctrica, la máquina neumática, la piedra imán, las esferas celeste y terrestre, el barómetro, el termómetro, el aerómetro, todo un aparato de Química, una colección de las preciosi- dades de la botánica y de la pintura, el prisma de Newton, el telescopio, un microscopio solar, y qué se yo qué otros mil artificios propios de las ciencias exactas...”2 En sí mismo, un reto como el que se les presenta, no puede ser aceptado sobre la base de los cánones de pensamiento hasta entonces predominantes. Pero tampoco puede perderse de vista que, desde hace algún tiempo, se están emitiendo débiles señales de potencial renovador. El pensamiento que precede en Cuba a la audaz renovación, de fina- les del siglo XXVIII y comienzos del siglo XIX, ha sido frecuente y acerta- damente caracterizado como anquilosado y estéril, deudor inamovible del viejo Peripato, contrario a la innovación y a los vientos de revuelta intelectual —muy pronto revuelta política y social, muy pronto revolu- ción— que soplaban de Europa. El cuadro general, al lanzar una ojea- da sobre los planes de estudio de las instituciones educacionales más importantes, no desmiente estas afirmaciones. La escolástica mante- nía incólumes sus fueros en la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana; Aristóteles reinaba de modo indiscutible en las cátedras; el latín, que muy poca utilidad representaba en la vida cotidiana de la colonia, en especial en una ciudad como La Habana, era la lengua insoslayable en la enseñanza. 2. José Agustín Caballero: “Elogio del señor Don Nicolás Calvo y O’Farril”, Escritos va- rios, La Habana, Editorial de la Universidad de La Habana, 1956, t. I, p. 179. 44 \\ OBRAS No obstante, como para el conjunto social en general resulta obliga- do reconocer que, al menos a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, e incluso antes, es posible constatar los elementos que crean las condiciones para el cambio, en un movimiento que semeja un forcejeo aún débil entre la modernidad que se atisba y la tradición sobre la que se asienta la vida de la colonia. Numerosas son, por ejemplo, las imprecisiones que aún subsisten acerca del carácter y el alcance real de la enseñanza jesuita en Cuba entre 1720 y 1767, momento este último de su expulsión de los domi- nios españoles. La biblioteca del Colegio San José, recinto jesuita que ganó las preferencias de la oligarquía habanera cuando de la educación de sus vástagos se trataba, contenía muchos libros interesantes, y posi- blemente otros que no aparecieron en la relación que se hizo después de la expulsión,3 y que pasaron a formar parte de bibliotecas privadas. Digna de mayor interés es también la figura del obispo Santiago José de Hechavarría, santiaguero de nacimiento y primer natural de la Isla que obtuvo en propiedad la mitra de Cuba. Fundador del Seminario de San Carlos y redactor de sus Estatutos, falleció en 1789 en el obispado novohispano de Puebla de los Ángeles, para el que fuera nombrado ya al final de su vida. Después de su muerte, acaecida a un año escaso de ocupar aquella mitra, la biblioteca del antiguo obispo de Cuba fue con- fiscada por el Santo Oficio de la Inquisición, por contener numerosos libros prohibidos.4 Si logró reunirla en Puebla, o si la trasladó desde La Habana —lo cual parece más probable— es poco significativo, ante las inquietudes espirituales que demuestra el hecho. Muchos otros ejemplos pudieran traerse a consideración, pero con posterioridad volveremos a la época y sus características. Lo que nos importa dejar sentado, desde el inicio, son estos dos momentos: prime- ro, algo que es inevitable y necesario: mientras más hurguemos en los orígenes de nuestra cultura, de nuestra herencia intelectual, de nuestro pensamiento, será necesario retrotraerse a etapas cada vez más aleja- das de la época que tradicionalmente han explorado los estudiosos de estas manifestaciones, para comprender qué es superado, qué huella permanece y en qué modo, cuánto puede haber de herencia en la ruptu- 3. Gobierno Superior Civil, legajo. 275, no. 24 265. Esta relación de los libros que fueron hallados en la biblioteca del colegio jesuita de San José —en la ciudad de La Habana— fue realizada durante los trámites para entregar el edificio del colegio al Obispado en 1773, seis años despues de la expulsión. Para entonces la biblioteca contaba con unos 600 títulos, que incluían textos de Matemática, ciencias naturales, Física Experimen- tal, etcétera. 4. José Antonio Portuondo: “Proyección americana de las letras cubanas”, Crítica de la época y otros ensayos, La Habana, Editorial del Consejo Nacional de Universidades, 1965, p. 172. JOSÉ AGUSTÍN Y CABALLERO // 55 ra, al menos como deuda ante la imprescindible necesidad, siempre plan- teada a los pobladores de esta Isla, de poner los pies sobre la tierra —esta tierra, evidentemente— y comenzar a ordenar en el pensamien- to lo que desde el comienzo fue casi un imperativo de subsistencia. Segundo: existe un pensamiento de transición, deudor de ritmos menos forzados de evolución y característico del criollismo dieciochesco, que se cuestiona tímidamente las principales limitacio- nes de la escolástica y accede, por vías no muy claras aún para noso- tros, a algunas manifestaciones de la renovación de las ideas que está teniendo lugar en Europa desde el siglo anterior. La irrupción de la plantación esclavista azucarera y cafetalera, que introduce abruptamente a Cuba en el marco abiertamente burgués y moderno del mercado mundial, genera a su vez manifestaciones de pensamien- to cuyo rasgo común más general es la intención de superar las limi- taciones de la escolástica predominante. Los ritmos de esta renova- ción son ya mucho más acelerados que los de la transición a que hacía- mos referencia, se hace incluso muy difícil no diferenciarla como una etapa en sí misma en la historia del pensamiento cubano. Las relacio- nes de continuidad con la etapa anterior simulan desaparecer, sobre todo en el pragmatismo económico que personifica Arango y Parreño. En él no existe nada del anquilosamiento anterior. Todo es energía, empuje, novedad, conocimiento. Lo esencial es en ese momento lo in- mediato, lo que no puede esperar, la oportunidad que brinda a la em- prendedora oligarquía criolla el derrumbe haitiano como productor de azúcar. En el pensamiento económico, desde Arango, no hay nada del antiguo modo de pensar. En otros terrenos, sin embargo, no es así, y habría que especificar siempre, cuando se habla de la renovación del pensamiento en Cuba a finales del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, que no en todas sus manifestaciones los ritmos son iguales. Es mucho más difícil vencer la resistencia escolástica detrás de los muros de la Universidad, y en ge- neral de los planteles educacionales, entre otras razones, porque es el fundamento tradicional, no sólo de toda la construcción ideológica del imperio, sino del orden interno establecido en la colonia. En la renova- ción filosófica sí es posible discernir con más claridad las cuestiones transicionales, las resistencias, las concesiones necesarias, la audacia o timidez de la innovaciones, hasta llegar a Varela. Superar, en el terreno filosófico, la herencia aristotélica, significaba superarla completa y de- finitivamente. Mientras hay figuras de la generación que irrumpe con fuerza en la vida de la colonia en la década del 90 del siglo XVIII —sobre todo aquellas que se relacionan más directamente con las urgencias de tipo económico, que portan un pensamiento de esencias renovadoras más radicales, hay otras en las que se revelan con más claridad rasgos 66 \\ OBRAS de un pensamiento de transición cualitativamente distinto a los tímidos esbozos de etapas anteriores, pero atrapado aún entre los valores del criollismo y el empuje de la sociedad esclavista que va definiendo sus perfiles. El más notable de los pensadores de este último tipo, y quien puede además considerarse el último de los pensadores criollos —en el sentido pleno que tuvo el criollismo como expresión integral del ser de la comunidad insular— de la transición, fue el presbítero José Agustín Caballero y Rodríguez de la Barrera. LA ÉPOCA, LA VIDA El que mira la vida y la muerte con los ojos que él las miró, lejos de ser un hombre tétrico o un calculador egoísta, vive más contento consigo mismo, es más útil a sus semejantes; y llenando mejor su fin sobre la tierra, marcha por el camino más directo al cielo. (José de la Luz y Caballero. Diario de la Habana, abril 20 de 1835) I Don José de la Luz dedicaba a la memoria de su tío, José Agustín Caballero, la frase anterior, en abril de 1835. El 6 de ese mes había fallecido, entre los muros del Seminario de San Carlos y San Ambrosio —donde vivió casi toda su vida— y el 7 fue sepultado en el Cemente- rio General de la ciudad. Llovía a cántaros, aunque esto no impidió —según refirió el propio Luz— que una gran cantidad de personas acudiera a la ceremonia. Figura venerable para muchos de sus con- temporáneos, la vida, las ideas y las obras del padre Caballero ejer- cieron profunda influencia en una generación que protagonizó uno de los tránsitos más importantes en la historia de Cuba: el tránsito hacia la sociedad esclavista, típica del siglo XIX cubano, con todo lo que esto implicó desde el punto de vista económico, social y cultural, en el sen- tido más amplio. Fue una etapa plena de contradicciones, frontera en la que se fundieron generaciones, ideas, modos de pensar e interpre- tar el universo insular y también el otro, más amplio, en que éste esta- ba inmerso. Pero parecían estar creadas ya desde entonces, en torno a Caba- llero, las bases de ese olvido profundo en que han caído algunas per- sonalidades que, en su momento, desempeñaron papeles importantes en nuestra historia. Premonitorias resultaron las palabras de Luz, cuando afirmaba que la dificultad del necrologista crecía “...para con los jóvenes de la nueva generación, cuya mayor parte acaso no conoce
Description: