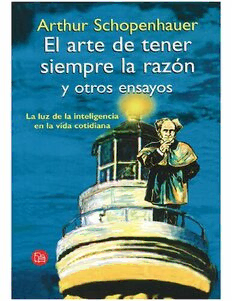
El arte de tener siempre la razón y otros ensayos PDF
Preview El arte de tener siempre la razón y otros ensayos
Índice Portadilla Índice Aforismos sobre el arte de saber vivir La moral El arte de tener siempre la razón Notas Créditos Grupo Santillana AFORISMOS SOBRE EL ARTE DE SABER VIVIR[1] INTRODUCCIÓN Tomo el concepto de «sabiduría de la vida» en el sentido de «arte de hacer la vida lo más cómoda y dichosa posible»; el método para lograrlo puede llamarse «eudemonología»: ciencia que trata de la existencia feliz. Ésta podría definirse como una existencia que, tras considerada de una manera objetiva, pareciera preferible a la no existencia. De este concepto de «sabiduría de la vida» se sigue que nos inclinemos a amar a la vida por sí misma y no sólo por miedo a la muerte; y que deseemos que sea infinita. Si la vida humana se corresponde con este tipo de existencia es una pregunta que mi filosofía niega, mientras que la eudemonología presupone su afirmación. Dicha afirmación descansa en el error con cuya crítica comienza un capítulo de mi principal obra. Por eso, para desarrollar una eudemonología no he tenido más remedio que prescindir del elevado punto de vista ético-metafísico al que conduce mi filosofía. Por lo tanto, toda la exposición que se ofrece en el presente tratado descansa en una acomodación, pues permanece en el punto de vista común y se aferra a ese error. En virtud de esto, su valor sólo puede ser limitado; incluso la palabra «eudemonología» no es más que un eufemismo. Por lo demás, mi exposición no pretende ser exhaustiva, porque el tema es inagotable, y porque de pretender que lo fuera me obligaría a repetir lo que otros ya han dicho. Sólo recuerdo un libro cuya intención es idéntica a la de estos aforismos; se trata de la obra de Cardano, De utilitate ex adversis capienda, con la que puede completarse lo que aquí se dirá. También Aristóteles ha insertado en su Retórica una breve eudemonología; sin embargo, resulta demasiado simplona. No he utilizado estos predecesores, mi tarea no es compilar y mucho menos cuando por ello se perdería la unidad de la intención. Por lo general, es evidente que los sabios de todos los tiempos han dicho lo mismo, y que los tontos —es decir, la inmensa mayoría— siempre hicieron lo propio. Por eso dice Voltaire: «Dejaremos este mundo tan tonto y tan malvado como lo encontramos al llegar». I. DIVISIÓN FUNDAMENTAL Aristóteles ha dividido los bienes de la vida humana en tres grupos: los exteriores, los del alma y los del cuerpo. Manteniendo el número, diré que lo que origina la diferencia en la suerte de los mortales puede reducirse a tres grupos fundamentales: Lo que uno es: la personalidad en su sentido más amplio. Por consiguiente, también aquí se incluyen la salud, la fuerza, el temperamento, el carácter moral y la inteligencia y su desarrollo. Lo que uno tiene: bienes y posesiones de todas clases. Lo que uno representa: bajo tal expresión entendemos lo que se es en la representación de los otros, cómo se lo representan a uno los demás, lo cual depende de la opinión en que nos tengan, y se divide en honor, rango y fama. Las diferencias que se consideran en el primer grupo son las que la naturaleza ha establecido entre los hombres; de lo que puede deducirse que su influencia en la dicha o la desdicha será más esencial y penetrante que la influencia de las diferencias surgidas por las determinaciones humanas contenidas en los siguientes rubros. En efecto, para el bienestar del hombre y su existencia, es más importante lo que está en su interior o lo que procede de él. Aquí reside de manera directa su dicha o su desdicha, la cual es el resultado de sentir, querer y pensar; mientras que todo lo que se sitúa fuera de él sólo ejerce una influencia indirecta. De ahí que idénticos acontecimientos externos afecten de forma diferente a cada uno. Cada individuo está relacionado directamente sólo con sus propias representaciones, con los sentimientos y los movimientos de la voluntad; las cosas externas sólo influyen en él en tanto que son causa de estas afecciones. El mundo en que se vive depende, ante todo, de la interpretación que se tenga de él, la cual es distinta según sea el enfoque de las diferentes cabezas: para unos será pobre, anodino y plano, o rico, interesante y significativo. Así pues, mientras que, por ejemplo, uno envidia a otro por los acontecimientos interesantes que le han ocurrido, más bien tendría que envidiarlo por la cualidad que posee para interpretarlos, que es la que les otorga la importancia y el significado de ellos: el mismo acontecimiento que en una cabeza rica en ingenio se muestra interesante, en una cabeza plana y vulgar sólo es una escena insulsa. Asimismo, el melancólico ve una escena de tragedia donde el sanguíneo observa un conflicto interesante y el flemático algo sin importancia. Todo esto se debe a que la realidad se compone de dos partes: el sujeto y el objeto, si bien ambas coexisten en una unión tan necesaria y estrecha como la del oxígeno y el hidrógeno en el agua. De partes objetivas idénticas y partes subjetivas distintas se seguirá, lo mismo que en el caso contrario, una realidad muy distinta. La parte objetiva más bella y mejor, unida a la subjetiva más insulsa y peor, sólo dará una realidad mala y un presente malo; lo mismo que una bella región con mal tiempo. Para hablar más llanamente: cada cual está embutido en su conciencia como lo está en su piel, y sólo vive en ella; de ahí que no pueda ayudársele mucho desde fuera. Porque todo cuanto existe y sucede para el hombre siempre existe y sucede sólo en su conciencia. En la mayoría de los casos, tal condición de las imágenes proviene del interior de la conciencia. Todo esplendor y todo gozo reflejados en la conciencia de un necio resultan pobrísimos frente a la conciencia de un Cervantes cuando escribía Don Quijote encerrado en una incómoda prisión. La parte objetiva del presente y la realidad se hallan en manos del destino, por son variables; la subjetiva, en cambio, somos nosotros mismos; de ahí que sea invariable en lo esencial. Según esto, la vida de cada hombre, a pesar de los cambios exteriores, conlleva el mismo carácter y puede comparársele con una serie de variaciones sobre un único tema. De ahí que esté claro cuán dependiente es nuestra felicidad de aquello que somos, de nuestra individualidad: sin embargo, la mayoría de las veces, sólo valoramos nuestra suerte en función de lo que tenemos o de lo que representamos; pero la suerte, «el destino», puede mejorarse. Por lo demás, quien posee la suficiente riqueza interior no le exigirá mucho; en cambio, el pobre diablo seguirá siendo un pobre diablo hasta el fin, incluso hallándose en medio del Paraíso rodeado de huríes. Por eso dice Goethe: Pueblo, siervos y señores proclaman a no dudar, que la dicha más cumplida de los hijos de la Tierra es la personalidad. Que para nuestra felicidad y nuestro gozo lo subjetivo sea más esencial que lo objetivo se demuestra en todo: desde el hambre que es el mejor cocinero y el anciano que mira con indiferencia al jovencito, hasta, si nos remontamos más alto, a las vidas de los genios y los santos. La salud, principalmente, que sobrepasa de tal manera cualquiera de los bienes exteriores haciendo que un mendigo sano sea más feliz que un rey enfermo. Un temperamento tranquilo y alegre, nacido de una salud y una constitución perfecta; un entendimiento claro, vivo, penetrante, que concibe con exactitud; una voluntad moderada y dulce, y una buena conciencia, son ventajas que ni el rango ni la riqueza pueden suplir. En efecto, lo que uno es para sí, lo que le acompaña en la soledad y que nadie puede darle o quitarle, es más esencial que todo lo que posee o lo que pueda ser a los ojos de los demás. Un hombre ingenioso, inmerso en la más absoluta de las soledades, tiene una magnífica diversión con sus pensamientos y fantasías, mientras que un necio, a pesar del cambio constante de amistades, espectáculos, viajes y diversiones, es incapaz de sustraerse del más mortificante aburrimiento. Un buen carácter, apacible y moderado, puede estar satisfecho en circunstancias poco favorables, mientras que uno codicioso, envidioso y malvado, no lo estará rodeado de riquezas. Ahora bien, sólo para aquel que disfruta permanentemente del don de una individualidad extraordinaria y espiritual, la mayoría de los goces a los que aspiran los demás resultan superfluos, e incluso le parecerán molestos y pesados. Al respecto dice Horacio: Piedras preciosas, mármol, adornos de marfil, estatuillas tirrenas, cuadros, utensilios de plata y túnicas teñidas de púrpura de Getulia […] Muchos las codician, pero también hay uno que no da valor alguno a su posesión. Sócrates, al ver artículos de lujo expuestos para su venta exclamó: «¡Cuántas cosas hay que no necesito!». De esta forma, aquello que somos, la personalidad, es lo primero y más esencial para que tengamos una vida feliz, ya que es constante y obra en cualquier circunstancia. No es como los bienes de los otros dos grupos, que están sometidos a la suerte. Su valor puede considerarse absoluto en oposición al valor relativo de los bienes caracterizados en los otros dos. De aquí proviene que el hombre sea menos susceptible de ser modificado desde el exterior de lo que se cree. Pero el tiempo omnipotente aquí también ejerce su derecho: frente a él sucumben poco a poco las cualidades corporales y espirituales; sólo el carácter moral permanece a salvo de sus efectos demoledores. En este sentido, los bienes de los últimos dos rubros, en tanto que no los roba directamente el tiempo, tendrían, una ventaja sobre los del primero. También podría encontrarse una segunda ventaja en el hecho de que, al residir en lo objetivo por su naturaleza, son accesibles y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de llegar alguna vez a poseerlos; por el contrario, lo subjetivo no viene dado por nuestro poder, sino que permanece inmutable de por vida, de modo que puede aplicársele los versos de Goethe: Según el día en que viniste al mundo, el sol en conjunción con los planetas estaba; comenzó tu desarrollo, y fue siguiendo con arreglo a aquella ley que al mundo te trajo. Así es forzoso que seas, sin que a ti mismo hurtarte puedas. Tal antaño dijeron las sibilas, y también los profetas profirieron; no hay tiempo ni poder que a alguna forma que sus fuerzas viviendo desarrolla, luego de ya acuñada, cambiar pueda. Lo único que podemos hacer a este respecto es aprovechar la personalidad con la mayor astucia posible, esto es, perseguir sólo aquellas aspiraciones que le correspondan y preocuparnos por la clase de instrucción que le sea más adecuada, dejando a un lado las demás. Por consiguiente, elegir la condición, la ocupación y el modo de vida que le correspondan. De la decisiva preponderancia de nuestro primer rubro sobre los otros dos se colige que es mucho más sabio trabajar para la conservación de la salud, el desarrollo y la educación de nuestras facultades que para la acumulación de riquezas, lo cual no debe malinterpretarse en el sentido de que debamos descuidar la obtención de aquello que sea necesario y conveniente. Pero la riqueza propiamente dicha, es decir, la abundancia excesiva, no contribuye mucho a nuestra felicidad; de ahí que haya tantos ricos que se sienten desdichados, porque carecen de formación propia, cultura y conocimientos y, por eso, también carecen de intereses objetivos que pudieran permitirles ejercer alguna actividad intelectual. En efecto, lo que la riqueza da de sí más allá de la simple satisfacción de las necesidades reales y naturales tiene una influencia mínima en nuestro bienestar íntimo. Es más, a éste lo turbarán los muchos e inevitables cuidados que conlleva la conservación de una gran fortuna. Sin embargo, los hombres se esfuerzan mil veces más en la adquisición de riquezas que en obtener una buena educación espiritual; y esto a pesar de que es evidente que lo que uno es contribuye mucho más a nuestra felicidad que lo que uno tiene. Por eso vemos a tantos hombres ocupados en sus negocios, trabajando sin descanso, empeñados en aumentar sus riquezas. Este tipo de individuos apenas si conoce algo más allá del estrecho horizonte que limita los medios para lograrlas; fuera de éste no sabe nada: su espíritu se halla vacío, es insensible a cualquier otra cosa. Los goces más elevados le resultan inaccesibles; buscará sustituirlos con placeres efímeros, sensuales y que cuestan poco tiempo y mucho dinero, pero en vano, pues no lo conseguirá. Al término de su vida obtiene como resultado, si es que la fortuna le ha sonreído en sus empresas, un montón de dinero que tiene que dejar a sus herederos para que éstos lo aumenten o lo dilapiden. Un curriculum de tal calibre, vivido con gesto grave e importante, es tan absurdo como el de quien ostenta como símbolo un gorro de cascabeles. Lo esencial para la felicidad es lo que uno tiene en sí mismo. Pero como esto, por regla general, es tan escaso, la mayoría de aquellos que ya no necesitan luchar contra la necesidad en el fondo se sienten tan desdichados como los que aún se ven inmersos en la lucha contra ella. El vacío interior, lo aburrido de sus conciencias, la pobreza de sus espíritus, los empuja a la búsqueda de compañía; pero ésta la consiguen de otros semejantes a ellos, pues lo igual a su igual llama. Entonces se inicia la caza de pasatiempo y diversión, que primero se buscan en los goces sensuales y placeres de todo tipo y, finalmente, en el vicio y el libertinaje. La fuente de esta incurable disipación que provoca la dilapidación de la fortuna de tanto hijo de familia que vino rico al mundo, no es otra que el aburrimiento surgido de la pobreza y vacuidad de espíritu. Un joven de este tipo fue enviado al mundo con mucho dinero en los bolsillos pero pobre en su interior; se afanó en vano por suplir la carencia interna mediante la riqueza externa en cuanto que quiso recibirlo todo desde fuera; podría, en fin, comparársele con esos ancianos que buscan fortalecerse con el hálito de las jovencitas. Con ello, al final, la pobreza interior termina por atraer a la pobreza externa. No necesito elogiar la importancia de los bienes de la vida humana comprendidos en los otros dos rubros: el valor de la propiedad está tan reconocido que no requiere ninguna recomendación. Incluso, el tercer rubro tiene una propiedad muy etérea, puesto que sólo se basa en la opinión de los otros. Si bien todos podemos aspirar al honor, sólo unos pocos, los que sirven al Estado, pueden aspirar al rango; y en cuanto a la fama, sólo la obtienen en contadísimas excepciones. De ahí que se considere al honor como un bien impagable, y a la fama, como lo más sabroso que el hombre puede alcanzar. En cambio, sólo los tontos anteponen el rango a las posesiones y riquezas. Los rubros segundo y tercero se hallan en llamada «reacción recíproca», puesto que el tienes, tendrás de Petronio conserva su validez y, a la inversa, la opinión favorable de los demás, en todas sus formas, ayuda a la adquisición de propiedades y riquezas. II. DE LO QUE UNO ES Que lo que uno es contribuye más a nuestra felicidad que lo que uno tiene y lo que uno representa lo sabemos en mayor o menor medida. Siempre será lo principal lo que uno sea, lo que tenga en sí mismo, pues su individualidad lo acompaña a todas partes, e impregna todo lo que se vive y experimenta. En toda ocasión uno disfruta primero de sí mismo; si esto puede aplicarse a los goces físicos, se aplicará en mayor medida a los espirituales. De ahí que sea tan acertada la expresión inglesa «to enjoy one’s self», que no dice por ejemplo «él disfruta de París», sino «él se disfruta en París». Pero si la individualidad es de mala índole, entonces los goces serán como un vino exquisito para una boca untada de hiel. Por consiguiente, en lo bueno y lo malo, dejando aparte las grandes desgracias, no tiene tanta importancia como sí lo tiene la manera en que se siente, es decir, lo que importa es la naturaleza y predisposición. Lo que uno es y en sí mismo posee (en resumidas cuentas, la personalidad y su valor) es lo único que contribuye a la felicidad y el bienestar. Todo lo demás influye indirectamente; de ahí que su efecto pueda impedirse, y no así el de la personalidad. De ello proviene que la envidia de las cualidades personales sea la más irreconciliable, así como la mejor disimulada. Sólo la naturaleza de la conciencia, su índole o condición, es lo permanente y duradero, y la individualidad es lo que obra constante y continuamente con mayor o menor intensidad: lo demás sólo actúa en el tiempo, en determinadas ocasiones o de forma pasajera, y se halla sometido al cambio y a la transformación; de ahí que Aristóteles diga: «Pues la naturaleza es eterna, no las cosas». En esto descansa el hecho de que podamos soportar con mayor resignación una desgracia llegada del exterior, que otra de la que seamos culpables; y es que el destino puede variar, pero jamás la propia naturaleza. Por consiguiente, los bienes subjetivos (un carácter noble, una cabeza capaz, un buen temperamento, un ánimo alegre y jovial y un cuerpo bien constituido y rebosante de salud) son los primeros y más importantes para nuestra felicidad; por eso deberíamos dedicarnos con más afán a su desarrollo y conservación que a la adquisición de bienes y honores exteriores. Pero lo que contribuye más a nuestra dicha es la jovialidad. Esta buena cualidad se recompensa a sí misma. Quien es alegre siempre tiene motivo para estarlo; y el más simple es el mero hecho de ser como es. Nada puede sustituir a cualquier otro bien como esta cualidad, mientras que a ella ninguna otra puede sustituirla. Uno puede ser joven, hermoso, rico y distinguido; si quisiéramos juzgar sobre su felicidad tendríamos que preguntar si además de eso es jovial; si lo es, entonces da lo mismo que sea joven o viejo, guapo o feo, pobre o rico, pues es feliz. En mi primera juventud una vez abrí un viejo libro en el que se leía: «Quien ríe mucho es dichoso, quien llora mucho es desdichado», una sentencia muy simple que debido a su sencilla verdad, no he olvidado a pesar de que sólo es el superlativo de un lugar común. Por eso, hemos de dejar entrar a la jovialidad por la puerta ancha cuando se presenta, pues nunca llega en mala hora; y no vacilar nunca pensando si debemos o no permitirle la entrada hasta saber si tenemos motivos para estar alegres o porque temamos que vaya a molestarnos en nuestras graves cavilaciones. Por lo demás, lo que mediante estas últimas podamos conseguir siempre será incierto; la alegría, en cambio, siempre proporciona un beneficio inmediato. Ella es la moneda de la dicha, y no, como todo lo demás, un pagaré bancario; sólo ella nos hace felices inmediatamente. Por eso es el mayor bien para los seres cuya realidad tiene la forma de un presente indivisible entre dos tiempos infinitos. Así pues, deberíamos anteponer la adquisición y conservación de este bien a cualquier otra ambición. También es cierto, que nada contribuye menos a la jovialidad que la riqueza, y nada más que la salud: entre las clases inferiores se encuentran los rostros más joviales y satisfechos; en las de los ricos e importantes, cuando están en casa, los más crispados. Por consiguiente, deberíamos esforzarnos ante todo por alcanzar el grado más elevado de una salud perfecta, cuya flor es la jovialidad. Los medios para conseguirla son conocidos: evitar excesos y vicios, toda emoción violenta y desagradable, y el esfuerzo intelectual excesivo o demasiado prolongado; al menos dos horas diarias de ejercicio al aire libre, muchos baños con agua fría y otras medidas dietéticas similares. Cuánto depende nuestra dicha de la jovialidad, de la serenidad de ánimo, y ésta, a su vez, del estado de la salud, lo veremos si comparamos la impresión que suscitan determinadas circunstancias externas o sucesos en los días en que nos sentimos sanos y plenos de vigor, con aquella otra impresión que nos provocan idénticas circunstancias y sucesos cuando la enfermedad nos tiene inquietos y atemorizados. Que las cosas sean objetivas no nos hace dichosos o desdichados, sino lo que son para nosotros, es decir, nuestra manera de captarlas e interpretarlas. Esto mismo afirmaba Epicteto: «No son las cosas las que inquietan a los hombres, sino las opiniones sobre las cosas». En general, el noventa por ciento de nuestra felicidad reside en la salud. Con ella, todo es fuente de goces; sin ella, cualquier goce externo es indisfrutable; e igualmente, el resto de los bienes subjetivos, las cualidades del espíritu, ánimo, temperamento, acabarán por ser abatidos y diezmados por la enfermedad. Por eso no carece de fundamento que, antes que cualquier otra cosa, nos preguntemos por el estado de nuestra salud y que nos la deseemos recíprocamente, pues ésta es, con mucho, la principal fuente de la felicidad humana. De ello se colige que sea la mayor de las locuras sacrificar la salud por ganancias, ascensos, erudición, fama, y eso sin mencionar el placer o los goces efímeros; pues debemos anteponerla a todo. Sin embargo, por grande que sea la influencia de la salud en la jovialidad, esencial para nuestra felicidad, ésta no depende únicamente de aquella, pues aun con una salud perfecta puede poseerse un temperamento melancólico y un ánimo en el que prevalezca la tristeza. La última causa de ello reside en la primitiva naturaleza del organismo, y en la relación más o menos normal de la sensibilidad con la irritabilidad y la fuerza reproductiva. Una desmesurada desproporción de la sensibilidad provocará descompensación de ánimo, periodos de alegría desmesurada seguidos de otros de profunda melancolía. Ahora bien, como el genio se caracteriza por un exceso de fuerza nerviosa, de sensibilidad, Aristóteles apuntó que todos los hombres extraordinarios y superiores son melancólicos: «Parece que todos los hombres que han sobresalido, ya sea en la filosofía, en la política, en la poesía o en cualquier otra de las bellas artes, fueron melancólicos». Sin duda alguna, éste es el pasaje que Cicerón tuvo a la vista al enunciar aquella sentencia tantas veces citada: «Aristóteles ait, omnes ingeniosos melancholicos esse». Esta diversidad tan grande de caracteres la ha reflejado Shakespeare de manera muy particular: ¡Vivimos en una época en que la naturaleza fabrica /extraños tipos! Unos guiñan y ríen como papagayos con sólo ver /un gaitero, y otros tienen tanto vinagre en la cara, que no enseñarían los dientes a manera de sonrisa aunque el mismo Néstor jurase que es graciosa /la farsa. Precisamente Platón caracterizó esta diferencia con los términos gruñón, de mal humor; y jovial, de buen humor. Ésta puede retrotraerse a la susceptibilidad tan diferente de los hombres ante impresiones agradables o desagradables. Según sea la condición de dicha susceptibilidad, uno ríe de aquello que lleva casi al borde de la desesperación al otro. Por lo demás, la susceptibilidad para las impresiones agradables acostumbra al hombre a ser mucho más débil cuanto mayor es para las desagradables, y a la inversa. Ante la existencia de la posibilidad de que el resultado de un asunto sea tanto favorable como desfavorable, el gruñón se enojará o se afligirá si fracasa, y no se alegrará si resulta ser un éxito; el jovial, en cambio, ni se enojará ni se afligirá por el fracaso, pero sí se alegrará por el éxito. Nunca queda un mal sin compensación alguna; de aquí se sigue que los gruñones sean en conjunto más imaginativos; de esta forma tendrán que soportar menos accidentes y pesares que los otros de carácter más jovial; pues quien lo ve todo negro, quien constantemente teme lo peor y se prepara para ello, no se llevará tantos desengaños como aquel que siempre ve el color más hermoso de las cosas. No obstante, cuando una afección enfermiza del sistema nervioso o del aparato digestivo coincide con una melancolía innata, ésta puede alcanzar un grado máximo en el que un malestar duradero produce un hastío vital, y provocar la inclinación al suicidio. En estas circunstancias, las mínimas contrariedades pueden llegar a provocarlo; pero en la máxima expresión del mal ni siquiera se necesita un motivo, sino que lo determinarán ese malestar y hastío constantes. Entonces este acto se realiza con una premeditación tan fría que incluso el enfermo, preso de tal idea, sometido a vigilancia, utiliza el primer instante de descuido y, sin ninguna vacilación, se entrega a este remedio liberador que para él resulta algo natural y deseado. Cumplidas descripciones de tal estado las da Esquirol en su obra Des maladies mentales. Por otra parte, también es cierto que debido a las circunstancias, incluso el hombre más sano y jovial, puede decidirse por el suicidio cuando la intensidad del dolor o la proximidad inevitable de una desgracia vencen el horror a la muerte. La diferencia sólo reside en la magnitud del motivo que lo causa, que
