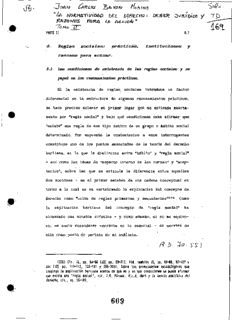
ARCOS BA yo/y PDF
Preview ARCOS BA yo/y
ZJÜA w ¿ARCOS BA yo/y PflRTE II 8,1 8. Reglas sociales: prácticas, instituciones y razones para actuar. 8.1 Las condiciones de existencia de las reglas sociales y su papel en los razonamientos prácticos. Si la existencia de reglas sociales Introduce un factor diferencial en la estructura de algunos razonamientos prácticos, se hace preciso aclarar en primer lugar qué se entiende exacta- mente por "regla social" y bajo qué condiciones cabe afirmar que "existe" una regla de ese tipo dentro de un grupo o ámbito social determinado, Por supuesto la contestación a esos interrogantes constituye uno de los puntos esenciales de la teoría del derecho hartiana, en la que la distinción entre "hábito" y "regla social" - así como las ideas de "aspecto interno de las normas" y "acep- tación", sobre las que se articula la diferencia entre aquellas dos nociones - es el primer eslabón de una cadena conceptual en torno a la cual se va vertebrando la explicación del concepto de derecho como "unión de reglas primarias y secundarias"27^. Como la explicación hartiana del concepto de "regla social" ha alcanzado una notable difusión - y como además, si no me equivo- co, se suele considerar correcta en lo esencial - me serviré de ella como punto de partida de mi análisis. (276) Cfr, CL, pp, S4-S6 iCO, pp. 69-711, Vid, iubién CL, pp, 86-88, 97-107 y 214 ICO, pp, 110-112, 125-137 y 308-3091, Sobre los presupuestos íetodológicos que inspiran la explicación hartiana acerca de qué es y en qué condiciones se puede afinar que existe una "regla social", vid, J,R, Páraao, H.LJ, Mari y 1¿ teoría analítica del derecho, cit,, pp, 55-103, 609 PARTE II 8,1 Sintéticamente, para Hart se puede afirmar que existe en el grupo G una regla social a tenor de la cual "todo S debe hacer 0 en las circunstancias C" si y sólo si: 1) existe de hecho una cierta regularidad de comportamiento, es decir, dentro de G la mayor parte de los S hacen i en la mayor parte de las ocasiones en las que concurren las circunstancias C; 2) las desviaciones respecto al comportamiento regular son motivo de crítica: la mayor parte de las veces en las que un S no hace ¿ en las circunstancias C se produce una reacción crítica - variable en cuanto a su intensidad y forma de nanifestarse - por parte de los miembros de G (con independencia de que éstos pertenezcan'o no a su vez a la clase de sujetos "S"); 3) las conductas consistentes en manifestar esas reacciones críticas no suscitan a su vez reacciones críticas ulteriores por parte de los nienbros de G, lo que es tanto cono decir que éstos consideran justificadas las reacciones críticas frente a las desviaciones de los S (i,e,, las desviaciones no sólo son criticadas, sino que son vistas como una razón para las correspondientes reacciones críti- cas); i) los miembros de G - o al nenos algunos de ellos - adoptan una "actitud crítica reflexiva" que se manifiesta en el uso de lenguaje ñornativo (ésto es, de términos deónticos CODO "deber") y en apela- ciones a la regla en cuestión para justificar a) por qué ellos mismos - si pertenecen a la clase de sujetos S - hacen i cuando concurren las circunstancias C; b) por qué critican a ios S cuando se desvían de esa pauta de conducta; y c) por qué no consideran a su vez objeto de crítica la manifestación de esas reacciones críticas277. (277) Hay dos cuestiones a las que se parece oportuno referirte breveiente en relación con esta caracterización hartiana del concepto de regla social, La priiera tiene que ver con la distinción que establece ulteriomente el propio Hart entre las reglas sociales en general y las reglas sociales que ¡aponen obligaciones cono un subgrupo de ellas, y cuya diferencia específica, coto es sabido, consistiría en la concurrencia de tres elenentos adicionales; seriedad de la presión social, creencia en su importancia en tanto que necesarias para preservar la vida social o algún eleiento -» 610 PARTE II 8.1 Explicar qué es una regla social y en qué condiciones se puede afirmar que "existe" dentro de un grupo G no es una empresa distinta ni conceptualmente previa a la de explicar la estructura de los razonamientos prácticos que desarrollan los miembros de G tomando en cuenta la existencia de dicha regla. Esta afirmación, no obstante, quizá provoque una cierta sospecha •uy valioso de ella y posibilidad de que la conducta exigida por la regla entre en conflicto con los deseos o inclinaciones del sujeto obligado (£!£, pp, 84-85; CD, p, 107-109), Creo que está por ver si hay una auténtica diferencia cualitativa entre las reglas "que i aponen obligaciones" y el resto de las reglas sociales o si, por el contrario, cabría pensar ras bien que de los tres rasgos diferenciadores reseñados los dos prineros aarcan COBO sucho una diferencia leranente de grado, nientras que el tercero seria en realidad consustancial a la aceptación de cualquier clase de regla. Cono tiendo a pensar esto últUo, por el loiento ae parece preferible prescindir de esta distinción, La segunda cuestión tiene que ver con la diferenciación de distintas clases de norias desde el punto de vista de los diversos tipos de probleías de interacción social para los que esas nonas son respuestas (en un sentido cono el explorado por £, Ullnann- Hargalit en The Saergence of Noras, cit,, que distingue entre nonas que resuelven respectivaiente situaciones del tipo del "dileía del prisionero" y problemas de coordi- nación y que estabilizan situaciones de desigualdad o "parcialidad"), Parece que la definición hartiana de regla social no es apta para hacerse cargo de esa diversidad; la insistencia en las reacciones críticas frente a la desviación no cuadra bien, por ejei- plo, con las "norias de coordinación", que serían reglas "autofortalecientes" en el sentido de que no existen incentivos para apartarse - en beneficio propio - del equili- brio de coordinación que la norna representa (cfr, Ullnann-Rargalit, op, cit,, p, 13; sobre la distinción entre instituciones sociales 'autofortalecientes" y 'necesitadas de fortaleciiiento" cfr, Kartiut Klient, ñoraíische Institt/tionen, Eapirischen Theorien ihrer Evolution (Freiburg/Rünchen; Karl fllber, 1985) [hay trad, cast, de Jorge H, Seda, Las instituciones torales, Las teorías eapirisUs de su evolución (Barcelona; Alfa, 1986), por donde se cita], pp, 78-80; sobre la noción de "equilibrio de coordinación", vid, supra, nota 81 de la parte I), Esa constatación obligaría o bien a reforiular la definición hartiana de lanera que tanbién resultase aplicable a las "nemas de coordina- ción", o bien a sostener que las "convenciones" - i.e,, las soluciones a los problemas de coordinación - no son exactaiente "nonas" (que es lo que sostiene Levis; cfr, Con- vention, cit,, pp, 97-100; o, quiz;a por una razón diferente, Jon Elster, The Ceaent of Society, /? Study of Social Qrder (Caobridge; Caibridge University Press, 1989, p, 101), De todos iodos creo que es preciso diferenciar entre una convención, una nona - no social, sino creada por una autoridad - que representa una solución para un probleía de coordinación y una noraa - que puede ser una regla social - que iipont el deber de seguir una convención (lo que según creo tiene perfecto sentido a pesar del carácter autofortaleciente de las convenciones): de todo ello ne ocuparé en el apartado 8,4,2, al discutir hasta qué punto la aceptación de la autoridad puede basarse precisamente en su capacidad de resolver probleías de coordinación, 611 PARTE II 8,1 de circularidad: si se construye un razonamiento práctico tomando en cuenta la existencia de una regla, ¿no habrá de ser ésta forzosamente un prius lógico respecto de aquél?376 Si nos situa- mos en la perspectiva de un individuo aislado que desarrolla su deliberación práctica dentro de G, así es efectivamente como parecen ser las cosas. Pero cuando ese individuo asume como un dato la existencia de una regla social en G lo que está asumiendo es la reiteración de una serie de comportamientos, de otros comportamientos acerca de los primeros y de una serie de dispo- siciones de conducta por parte de los demás miembros de G, muchos de los cuales - aunque no necesariamente todos - adoptan esas disposiciones de conducta (y por ello realizan aquellos comportamientos) como resultado de razonamientos prácticos realizados justamente a la vista de los mismos datos, con la única diferencia de que es ahora a él Ca sus comportamientos y sus disposiciones de conducta) a quien se ve como uno de "los demás". Lo que tenemos, por tanto, no es a mi entender circularidad, sino interdependencia: las disposiciones de conducta de cada individua son condicionales respecto a lo que él cree que son las disposiciones de conducta (igualmente condicionales) de los (278) Es lo que piensa Robert Roles; 'En la discusión de Hart t.,,3 puede observarse que aquellos elenentos que se supone que son constitutivos de una regla silo pueden ser explicados a su vez en téninos de la existencia de alguna regla previa. Eso significa que en la elucidación del concepto de regla tensaos que utilizar ese aisio concepto, que henos de suponer que ha quedado ya deterninado, aunque no se nos dice de qué iodo1; cfr, R,N, Roles, Dsfinition and Rulé in Legal Theory, A Reassessaent of H,L,A, Mart and the Positivist Tradition (Oxford; Basil Blackvell, 1987), p, 87, 612 PARTE II 8,1 demás. De ahí que me parezca particularmente acertada una concep- ción como la de Shwayder, que presenta las reglas sociales como complejas redes de disposiciones de comportamiento individuales interdependientes, como sistemas de expectativas mutuas que se autorefuerzan y subsisten precisamente sobre la base de su satisfacción en la mayor parte de los casos273. Es evidente que esa idea de interdependencia no está ausente del análisis de Hart. Lo que sucede» a mi juicio, es que no la ha explorado en toda su complejidad: creo que el esquema hartiano subraya sólo las formas más simples de esa interdependencia, con lo que quedan oscurecidos los rasgos específicos de ciertos tipos de razonamientos prácticos complejos que los individuos desarrollan en relación con la existencia de reglas sociales (y que al mismo tiempo dan su realidad a dichas reglas, dibujando no un círculo vicioso, sino más bien una espiral de reforzamiento recíproco). Para desarrollar esa idea entenderé provisionalmente - con Hart - que afirmar que la regla "existe" es decir que quedan satisfechas las condiciones (1) a (4) apuntadas hace un momento y que afirmar que alguien la acepta es decir que la considera "como una pauta de comportamiento que ha de ser seguida por el grupo como un todo" y que estima que las críticas a las desvia- ciones de la pauta son "legítimas o justificadas1*230. En último Í279) Cfr, D, Shvayder, 7he Stratif¡catión of Behaviour, cit,, pp, 253 y 260-261, (280) Cfr, CL, pp, 54-55 ICO, pp, 70-71], Cono han señalado Honoré CGroups, Lava and Obedience", cit,), McCornick (#,¿,4, Hart, cit,, pp, 35 y 43) o Moles (Oefinition and Rule in Legal Iñeory,,,, cit,, p, 110), Hart presupone pero no explica qué ha de -» 613 PARTE II 8,1 término mi pretensión consiste en matizar esas ideas en un sentido que si no me equivoco toma una cierta distancia respecto al que les atribuye Hart, pero por el momento las manejaré sin mayores precisiones. Si denominamos los "A" a quienes aceptan una regla y los "S" a aquellos a quienes es aplicable (es decir, a los "sujetos" de la regla en el sentido de von Vright281), parece claro, como ha subrayado Hartmut Kliemt2*32, que el conjunto de los "S" y el conjunto de los "A" pueden tener en común - en hipótesis - desde la totalidad de sus miembros'hasta ninguno (si bien lo más frecuente será que uno y otro conjunto se superpon- gan parcialmente)3®3. Teniendo en mente esa tipología elemental puede ser interesante ir pasando revista a las distintas clases de razonamientos prácticos que es pasible construir en relación con la existencia de reglas sociales y que, al tiempo (junto con los comportamientos realizados de conformidad con las conclusio- nes de esos razonamientos), dan su realidad a las mismas. entenderse por 'grupo", qué criterios se sanejan a la hora de delinitar los confines del ámbito en el que se dice que cierta regla social existe o no. Por supuesto no hay que caer en el error de reificar los 'grupos"; que cierta colectividad (entre cuyos «ienbros se desarrollan deterainadas interacciones) sea vista cono un grupo o sólo cono una parte de un grupo aás aaplio es siepleaente una cuestión de perspectiva (i,e,, del interés teórico o práctico que guíe la airada del observador), (281) Vid, Horaa y acción,,,, cit,, p, 33, Coio ha apuntado Ross - cfr, Lógica de las noraas, cit,, p, 103 - la deterainación de qué cualidades o circunstancias han de ser entendidas coto especificadoras del sujeto de la nona CS"Í y cuáles coio descrip- tivas de la situación o circunstancias ("O en que ha de ejecutarse su 'tena" o conte- nido ( V) 'no obedece a criterios rígidos' y resulta hasta cierto punto arbitraria, Para lis propósitos presentes, no obstante, puede prescindirse de esa conplicación. (282) Cfr, H, Klieat, Lis instituciones torales,,,, cit,, p, 192; tanbién Hacker, 'Hart's Philosophy of U «\ cit,, pp, 13-14; y Saith, Legal Qbligation, cit,, p, 27, (283) Esta idea puede hacerse nás clara utilizando el conocido ejeaplo hartiano de la regla social que establece que los varones han de descubrirse al entrar en el teaplo; dentro del grupo G en el que exista esa regla puede haber varones que la acepten (que serían a la vez "S* y 'A'), varones que no la acepten Í'S1, pero no aA'), cujeres que la acepten Cñ", pero no 'S') y BUjeres que no la acepten (ni *S' ni "A"), PARTE II . 8 ,1 i) Situémonos en primer lugar en el punto de vista de un miembro de MGfl que no acepta una regla social existente en dicho grupo. Por otra parte, puede o no pertenecer a la clase de sujetos "S" a los que la regla se aplica. Si pertenece, la pregunta es qué razón puede tener él para hacer 0 cada vez que concurran las cir- cunstancias C; y en segundo lugar, tanto si él mismo es un "S" como si no, qué razón puede tener para manifestar la reacción crítica correspondiente frente a los S que se desvíen de la regla. Suponemos, en cualquier caso, que al margen de la existencia de esa regla el sujeto en cuestión no admite ninguna razón instrumental, prudencial ni moral para hacer f en las circunstan- cias C. Hay un tipo de respuesta muy simple a estas dos cuestiones, que quizá es la que viene sugerida de un modo más inmediato por el esquema de Hart. En cuanto a la primera, su razón para hacer f sólo puede ser de tipo prudencial, estando ligada al temor de sufrir las reacciones críticas que suscitará la transgresión. A esa consideración se le aplicarán por supuesto todos los paráme- tros - que ya conocemos - que definen qué es lo prudenciaImente racional: lo que quiere decir que sólo tendrá una razón prudencial para hacer f si el coste de esa reacción crítica es para él mayor que el de no hacer i y según cuáles sean las medidas relativas de esos costes y de la probabilidad (en las circunstancias parti- culares del caso) de que efectivamente la reacción crítica llegue a aplicársele. Pero, sobre todo, sólo tendrá una razón prudencial para hacer f si efectivamente hay otros miembros de G que van a 615 PARTE II 8,1 reaccionar críticamente en caso contrario, miembros que en el esquema de Hart son aceptantes de la regla: las razones pruden- ciales del no aceptante dependerían entonces (entre otras cosas) de la existencia de aceptantes (y además serían tanto más fuertes - i. e., tanto más capaces de superar los costes de oportunidad de no hacer 0 - cuanto mayor sea el número de aceptantes y mayor por consiguiente la probabilidad de llegar a sufrir la corres- pondiente reacción crítica28*). Y en cuanto a la segunda cuestión - qué razón puede tener él (no aceptante) para manifestar la reacción crítica correspondiente frente a los S que se desvíen de la regla -, la respuesta parece ser a simple vista que sencilla- mente ninguna. Pero esta segunda respuesta es incorrecta, y en la medida en que lo es obliga también a matizar seriamente la que se dio a la primera pregunta. Un individuo que no acepta la regla puede a pesar de todo tener dos series de razones meramente prudenciales para manifes- tar la correspondiente reacción crítica frente a los S que se desvíen de ella. La primera consiste en que puede sufrir de lo contrario Una reacción crítica de. segundo nivel: en el esquema de (281) Téngase en cuenta que no se está hablando por ahora de sisteías noraativos institucionalizados que cuenten con un aparato que centralice la adninistraci6n de esas reacciones críticas; cuando éstas pueden provenir de cualquiera - de un iodo difuso -, creo que se tantiene la idea de que la probabilidad de llegar a sufrirlas y por consi- guiente de condicionar de un nodo efectivo la conducta del transgresor potencial es, a iguales grados de intensidad o severidad de esas reacciones, tanto las alta cuanto layor sea el núiero de aquéllos de los que es racional esperar que provengan (sinpleiente porque entonces será tanto aás baja la probabilidad de desviarse de la pauta y conseguir eludir la reacción crítica), Sobre los factores que deterainan la nayor o afinor eficacia de una respuesta sancionatoria, vid, Lawrence M, Friednan, The Legal Systea, ti Social Science Perspective (Nev York; Russell Sage, 1975), cap, IV, 616 PARTE II 8,1 Hart se explícita que allí donde existe una regla social las reacciones críticas frente a la desviación se consideran justifi- cadas, se entiende que ésta constituye una "buena razón"2313 para aquéllas; pero seguramente ello no excluye, sino que más bien implica, que se considera ÍD justificado no reaccionar críticamente ante la desviación y que, por consiguiente, esa falta de reacción puede ser vista a su vez como una "buena razón" para una nueva reacción crítica (que es la que he llamado "de segundo nivel"). La segunda - sobre la que ha llamado la atención KcCormick2ee - consiste en que el no aceptante al que le es aplicable la regla y que se ve constreñido a cumplirla por razones prudenciales puede estar interesado - y ello dependerá de cómo esté estructurada la situación en términos de interacción estratégica - en que todos los demás S la cumplan también para que no saquen partido (a su costa) de su propio comportamiento conforme. Nótese bien: su razón para manifestar la correspondiente reacción crítica frente a los desviantes sigue' siendo puramente prudencial (aunque ahora no tiene que ver con su interés en no recibir él mismo una nueva reacción crítica); y esta nueva razón prudencial puede serlo a su vez no sólo para manifestar reacciones críticas de primer, sino también de segundo nivel (o de otros sucesivos). Ahora bien, si la generalidad de los no aceptantes puede contar con razones meramente prudenciales para manifestar reac- (285) CL, p. 54 ICO, p, 703, (286) Cfr, HcComick, H,LJ. Hart, cit., p, 35, 617 PARTE II 8,1 clones críticas frente a las desviaciones de una regla social determinada, el no aceptante al que ésta le es aplicable puede tener razones igualmente prudenciales para cumplirla que no exi- gen como cuestión lógica la existencia de una mayoría de aceptan- tes (puesto que no tiene por qué esperar que las reacciones crí- ticas " frente a la desviación provengan sólo de ellos). La imagen resultante puede ser la de un grupo en el que se da una red de comportamientos interdependientes y en el que es posible - en contra de lo que piensa Hart2e7 - que sólo un exiguo número de individuos acepte la regla, de manera que no son tanto (y desde luego no son sólo) las disposiciones de conducta de éstos las que condicionan las de los no aceptantes2*36, sino más bien estas últimas las que pueden llegar a condicionarse recíprocamente.. En el límite, habría que preguntarse si sería posible la existencia de una regla social sin que hubiese un sólo aceptante. Rolf Sartorius, por ejemplo, piensa que sí lo es: si los comporta- mientos y actitudes que cada individuo "meramente prudente" mani- fiesta hacia los de los demás dependen de lo que él cree que son las disposiciones de conducta y actitudes hacia los comporta- (287) "(Aunque la sociedad] pueda exhibir la tensión, ya descripta, entre los que aceptan las reglas y los que las rechazan excepto cuando el liedo de U presión social los induce a confortarse con ellas, es obvio que el últino grupo no puede ser ñas que una §inoría [,,,], porque de otra lanera quienes rechazan las reglas encontrarían *uy poca presión social que tener* [CL, p, 88; CO, p, 114; las cursivas son tías), La lisia opinión es cotpartida por Hacker; "Estas condiciones de existencia £de las reglas socia- les] exigen que la aayor parte de los aieibros del grupo social acepten la regla que iipone deberes* ("HaiTs Philosophy of La»", cit,, p, 17; la cursiva es nía), (288) Que es lo que parece dar por supuesto HcCornick al escribir - H,LJ, ffart, cit,, p, 36 - que "tila fuerza de esas razones prudenciales [i,e,, de las que tiene el no aceptante para cuiplir la regla] es proporcional, coio resulta bastante obvio, al núnero, poder e influencia de los que aceptan las reglas,,/ Cía cursiva es lía), 618
Description: