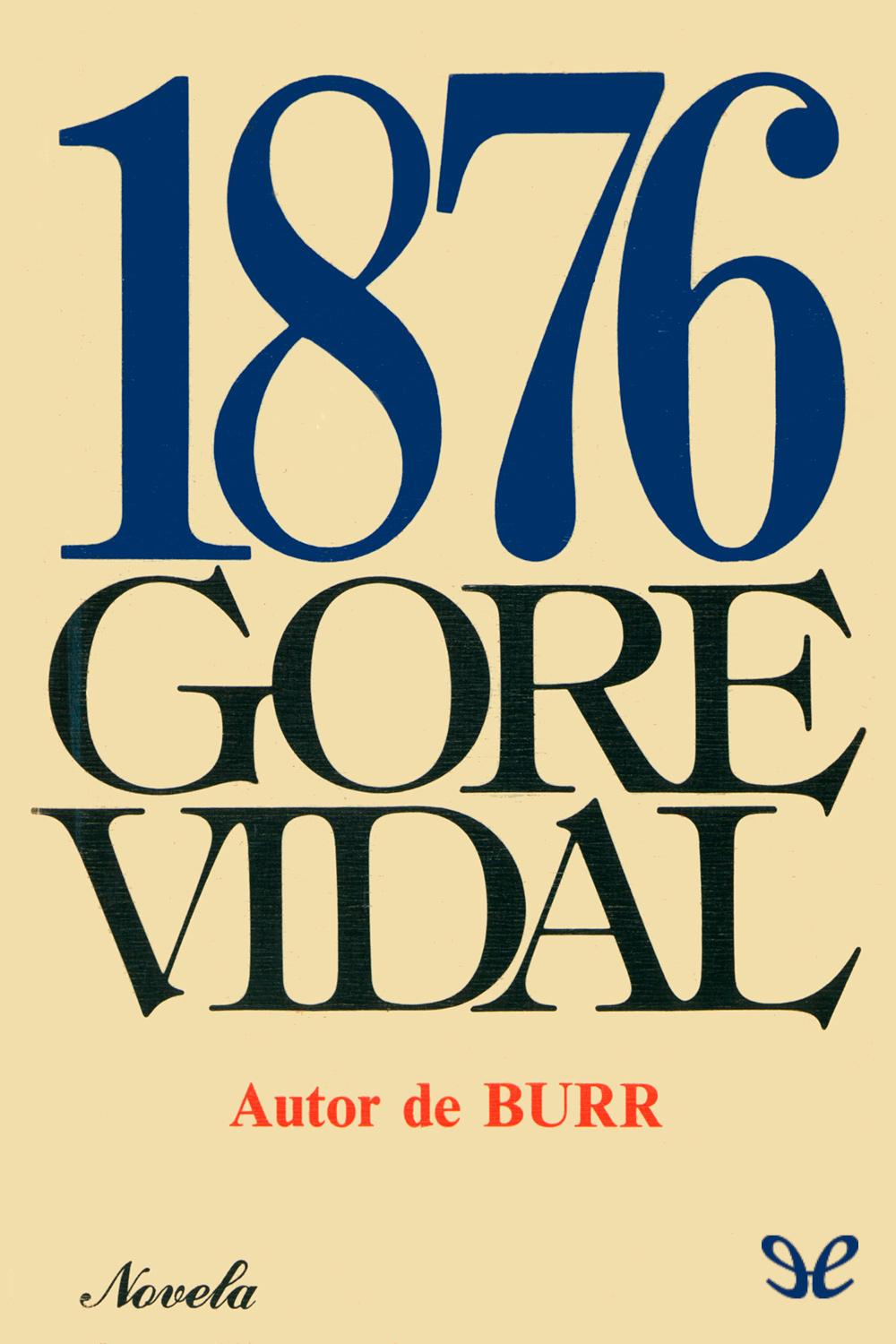
Preview 1876
De los «padres fundadores», quizás sólo el difunto Aaron Burr, aquel viejo aventurero, se habría encontrado a gusto en los Estados Unidos de 1876, entre los escándalos de la Administración Grant, en el lujoso ambiente de los salones de la señora Astor, y rodeado por las siniestras intrigas que caracterizaron las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América en el año de su centenario.
A esta Norteamérica tan espectacular llega Charlie Schuyler, hijo ilegítimo de Burr, después de un autoimpuesto y largo exilio europeo. Exilio del que sólo trae una mínima reputación de escritor elegante, un conocimiento del mundo sólo comparable al de su difunto padre, y la fiel compañía de su hermosa hija Emma, la princesa viuda de Agrigente.
Schuyler, cuyos recursos económicos se agotaron en el pánico de 1873, confía en rehacer su capital consiguiendo, en primer lugar, el adecuado amigo norteamericano para su hija; en segundo lugar, escribiendo sobre las elecciones y sobre la celebración del centenario para los periódicos americanos; y, por último, congraciándose con Samuel Tilden, su candidato presidencial favorito, para volver a Francia no como un escritor que lucha por abrirse camino, sino como ministro plenipotenciario de los Estados Unidos.
Con tales ambiciones y con sus abundantes encantos, Charlie y su hija se encuentran pronto en los centros del poder social y político norteamericano de aquellos años sorprendentes en que los ideales de la joven república habían empezado a desvanecerse y a ser sustituidos por las emociones imperialistas.
