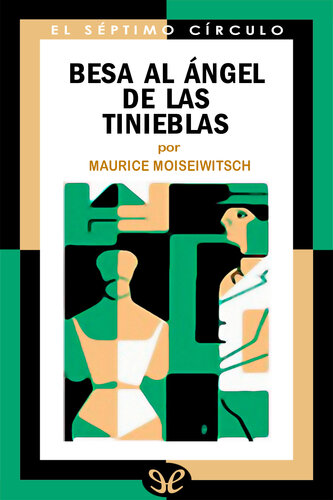
Besa al ángel de las tinieblas PDF
1966·0.4792 MB·other
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.
Preview Besa al ángel de las tinieblas
Description:
Dave estaba acostumbrado a jugarse la vida. La había jugado antes, en azoteas, automóviles y con los silenciosos frascos de píldoras. Pero la vida no había tenido ningún valor hasta que Frieda le trajo su tremendo plan. La hermosa Frieda lo había hecho digno de algo, porque lo había hecho digno de ella, vivo o muerto. Ahora, de pie sobre la elevada cornisa, veía a sus pies las autobombas de los bomberos y los hombres con los megáfonos. Su hermano gritaba desde la ventana, recordándole a su madre. Dave no podía pensar en una razón más valedera para arrojarse al vacío. Suspiró. Sabían que no iba a saltar. En el último momento alguien siempre le estropeaba sus decisiones.
See more
The list of books you might like
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.
